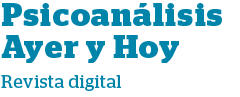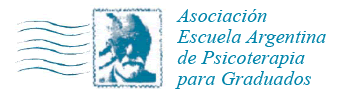Algunos conceptos de autores psicoanalíticos ligados a la impulsividad: S. Freud, F. Dolto, D. Winnicott y S. Bleichmar.
Para pensar la impulsividad podemos nombrar a Freud con su esquema del peine (Freud, 1900/2021, cap. VII) en el que alude a la importancia de la construcción de representaciones para graduar el recorrido de las excitaciones desde el polo perceptual al polo motor.También a Francoise Dolto (Dolto,1984) quien nombra a la castración anal como fundamental en el control del sadismo motriz, planteando que la restricción anal que “adiestra” desconoce la subjetividad del adolescente, dificulta el surgimiento de elementos sublimatorios, y lo orienta hacia la acción irreflexiva. Winnicott (Winnicott, 1956/1990) analiza la impulsividad a través del concepto de “tendencia antisocial”. Plantea que el niño que en situación de dependencia relativa se encuentra con una falla del ambiente podría intentar alcanzar una reparación o venganza por aquello de lo que resultó deprivado. Es al efecto de esa deprivación al que Winnicott denomina “tendencia antisocial” y nosotros ligamos a la impulsividad. Por su parte S. Bleichmar (2005) propone pasar de la idea de ¨puesta de límites¨ a la de “construcción de legalidades”.
Habiendo realizado un breve recorrido conceptual acerca de la impulsividad pasemos a trabajar una situación clínica.
Leandro: miedo e intento de autonomía furiosa
Leandro tiene 14 años y se muestra muy autosuficiente. Sus padres están separados luego de atravesar episodios violentos. Decide dejar de tener contacto con el padre a partir de que este ante una situación de impulsividad de Leandro, lo mantiene retenido en su casa, a pesar de que su hijo le manifestaba imperiosamente su deseo de irse. La situación le genera mucho sufrimiento.
Dice que su madre es “nazi”. Ella por su lado opina que un hijo tiene que aceptar lo que su madre decide. Discuten de modo furioso durante las entrevistas evidenciando nulas posibilidades de acuerdo entre ambos. Durante uno de esos encuentros la madre pretendiendo ejemplificar lo que según ella no debía hacer su hijo, me pide que le alcance una lapicera, yo respondo al requerimiento inocentemente, y ella arroja la lapicera contra la pared del consultorio diciendo “¡Ves, eso no se puede hacer! ¡Cómo se te ocurre tirar la lapicera en el colegio de este modo!” Continúa diciendo que ella no tiene por qué hablar con el terapeuta del hijo ya que lo único que tiene que hacer su hijo es estudiar para que le vaya bien en el colegio.
En una oportunidad Leandro concurre al colegio llevando un objeto cortante por lo cual me convoca rápidamente el equipo docente. Al conversar sobre esta situación con Leandro, me cuenta que lleva ese objeto cortante porque para llegar al colegio tiene que cruzar una plaza, y allí hay muchas amenazas, “pibes” a los que él percibe como acechantes y frente a los cuales quiere poder defenderse. Agrega “¡A mí no me van a sacar la bicicleta. Eso me da adrenalina, me da placer, y no me la van a sacar de ninguna forma”!
En esta viñeta vemos la importancia de la castración anal que según F. Dolto ( 1984) es la que limita el desarrollo del sadismo ligado a la motricidad. Y cuando dicha limitación o castración no está instalada en los adultos, la posibilidad de intercambios simbolizantes que limiten el accionar sádico de la motricidad se ve disminuida. También vemos que la indicación materna de acotar los impulsos queda anulada por su acción contradictoria de arrojar la lapicera ante el conflicto.
La falta de palabra y la carencia de registro del espacio del consultorio como una alternativa para resolver los problemas responde a un modo de concebir la resolución de conflictos en la que solo se considera como válida la acción impulsiva.
Pasemos a la segunda viñeta
En este caso, se trata de un adolescente de 17 años a quien llamaremos Gerardo. Consulta porque no puede concentrarse en el estudio. Dice que ha tenido momentos en los que “le daba fiaca vivir” (comunicación personal,2025) y pensó en dejar de hacerlo. No quería que nadie se preocupara por él, y que cuando eso sucediera, quería que todos siguieran con su vida.
Agrega que con su novia de 17 años tuvo algunos episodios en los que la forzó a tener relaciones sexuales. Relata que luego del primero pudieron conversar sobre ello y ambos lloraron mucho, pero se repitieron dos veces más. Al preguntarle cómo vivió él esos momentos dice que sintió como si “se sacase la cabeza y la pusiese a un costado” (comunicación personal,2025). También recuerda que siendo niño tuvo acciones violentas como cuando a un amigo del Jardín de Infantes “lo metió en un tacho de basura”(comunicación personal,2025) .
La idea de tener la cabeza a un costado nos hace pensar en un “yo” frágil o fragmentado que no logra una regulación suficiente para sus embates pulsionales adolescentes. La apelación a la acción y al placer que le otorga la inmediatez de la respuesta alude en este caso a la modalidad de descarga inmediata de la tensión con escasas representaciones.
Veamos ahora algunos enfoques de trabajo frente a esta problemática.
Estrategias clínicas subjetivantes y reflexiones teóricas
Una de estas reflexiones teóricas es la idea de una representación psíquica que incluye una marcada carencia de confianza en el otro. ¿Y qué sucede cuando esta categoría del “otro confiable” no se halla construida, las presiones pulsionales continúan exigiendo su satisfacción y las condiciones del ambiente resultan traumáticas? Consideramos que allí el adolescente emprende desarrollos psíquicos en los que predomina una escasa simbolización tendiendo a la descarga impulsiva. El joven intenta una reorganización inmediata del ambiente con escasa consideración de la subjetividad del otro. La noción de proceso, de tiempo que incluya secuencias basadas en la confiabilidad no logra ser organizada para enmarcar esos intercambios.
El concepto de “confianza vincular ” resulta determinante para describir el incremento, el mantenimiento o la disminución de la conducta impulsiva.
También es relevante el grado de compromiso real de los adultos. El “registro de la subjetividad” del adolescente y la coherencia entre el decir y el hacer de los adultos cuidadores resultan fundamentales en la construcción del camino que permita desandar la impulsividad.
Estas construcciones vinculares serán la red que sostenga la subjetividad del adolescente. Cumplirán la función de integrar y registrar aquellos elementos psíquicos disociados o fallidos. Y a medida que la reiteración de dichos registros por parte de la red construyan una “experiencia de confianza” , por ejemplo, en relación a la idea de la restricción como cuidado y no como daño o ataque arbitrario, se incorporará como una estructura interiorizada en el psiquismo. Así pasaría de un funcionamiento psíquico desorganizado y paranoide hacia uno que facilite el abandono de un placer inmediato por la obtención de otro más ligado a la construcción de un proyecto subjetivado.
Relacionamos la impulsividad y la búsqueda de satisfacción inmediata con la búsqueda de una salida de la “vivencia de impotencia”. Describimos a esta última entonces como vinculada a una vivencia de angustia mortal -no simbolizable- que adquiere en el sujeto el estatus de efecto traumático. Pero este ataque o, a veces, esta angustia es vivenciada como originada solo y exclusivamente desde el medio ambiente, de los otros hacia el adolescente. Así, en estas situaciones clínicas, el adolescente no se muestra en estado de conflicto, sino que su angustia aparece únicamente como producto de un reclamo de los otros , adultos, instituciones, e involucrándose solo en tanto y en cuanto exista este reclamo de los otros hacia él.
Es decir que no aloja en su mundo interno la capacidad empática que le permita representarse el sufrimiento ajeno e incluirlo en su dinámica psíquica dedicada a la resolución de los conflictos. Predomina la “percepción del otro como atacante”, como responsable y origen de su malestar insoportable al que con frecuencia quiere eliminar.
De aquí se desprende la existencia de una “concepción paranoide” en la subjetividad impulsiva, que tiende a preguntarse la razón por la que los otros lo señalan como causante de algún daño, o bien se considera exclusivamente como una víctima injustificada.
En cuanto a la “concepción del tiempo” diremos que el registro del tiempo que predomina en la impulsividad es el de la urgencia. El transcurso del tiempo y el recorrido del espacio son casi percibidos como “enemigos”; en la vivencia impulsiva, la distancia física y temporal respecto de aquello a lo que se dirige, el hiato necesario para la reflexión, se acorta sustancialmente, pues si se produce, surge el riesgo de gran angustia.
El vínculo con el otro se mantiene en tanto proveedor inmediato y garantizador de satisfacción y no como integrante de un proyecto, de un camino a ser recorrido. Es vivenciado como pura inmediatez, y el mero desarrollo de algo distinto a la pura acción implica una expectativa desfavorable , un riesgo para un yo con fragilidad extrema. Se le presenta como un “campo minado” en el que se juega la supervivencia subjetiva. El otro queda ubicado en una categoría de agresor más que de compañero de infortunio, aliado, o como parte de una posibilidad de encuentro.
Esta visión paranoide puede quedar encubierta en el marco de la actual predominancia de una cultura de la eficacia y la competencia individualista extrema. Podemos decir que en ocasiones no se llega al armado de la noción de conflicto, sino solo a la de la “realidad como un insulto”, dicho winnicottiano que apunta a describir la vivencia inicial del bebé durante los primeros contactos con la realidad, en los que puede encontrarse desvalido y desamparado ante el impacto violento de lo exterior (Winnicott, 1945/1991). Así suponemos que en la modalidad psíquica impulsiva, esa vivencia inicial no ha sido elaborada de modo que posibilite transformar los estímulos exteriores en experiencia.
Resulta fundamental que el adolescente comience a “hacerse amigo de lo conflictivo que siente” sin expulsarlo como un elemento persecutorio, para de ese modo lograr modificar aquella imago que le exige una satisfacción inmediata bajo amenaza de sumirse en vivencias de impotencia y desvalorización del yo. Ante el fracaso de la acción de un yo frágil -ante el riesgo de sumirse en la angustia extrema- el adolescente apela a la puesta en juego de todo su potencial impulsivo. Posicionado en ese lugar psíquico, siente que no hay tiempo que perder. Y que no hay confianza posible salvo en aquella que emane de su propio cuerpo y de su propia acción inmediata y de la ubicación del otro en el lugar del agresor injusto.
Para contrarrestar los efectos de este posicionamiento es muy importante crear tramas, lazos, acuerdos, tanto entre los profesionales como con el paciente y con los adultos cuidadores a fin de construir una red de sostén para una subjetividad en riesgo así como para el sostén de los equipos de trabajo. Si esto no se logra o si se logra sólo muy parcialmente nos podemos encontrar con las consecuencias del avance de la impulsividad debida a las fallas del medio ambiente. Puede desarrollarse así una continuidad y fijeza de la desvalorización del yo y un encubrimiento de estas vivencias traumáticas o vivencias de discontinuidad junto a acciones proyectivas e intensamente exhibicionistas de su capacidad de posesión de objetos de consumo.
Influencia de la cultura en la impulsividad en los adolescentes
Una de estas influencias la encontramos en un video de presentación de un nuevo juego llamado “GTA 6” o “Grand Theft Auto 6” que muestra escenas de robo, violencia y sexualidad desenfrenada, y desde hace varios años tiene gran número de vistas entre los adolescentes.
Según lo que acabamos de relatar, podríamos decir que vemos reflejado en este trailer gran parte de lo que anteriormente vimos definido como impulsividad.
¿ Cómo discriminar la patología del modo cotidiano de intercambio y de enfoque de los conflictos que vemos en nuestra cultura hoy? ¿Cuál será su interjuego ?
¿Cuál puede ser por tanto la influencia de la cultura en la impulsividad en los adolescentes?
Podemos ver una segunda influencia graficada en las frases “Impossible is nothing” y “Just do it” En ambas está presente el imperativo de gozar sin acotamiento y la incitación al “hacer” como satisfacción inmediata de la pulsión. Se trata de una aceleración de la vida debido a lo tecno-comunicacional en la que se convive con la amenaza de la desintegración de un yo frágil que no alcanza a procesar aquellos estímulos excesivos y se fragmenta. En su presentación virtual denominada “Una nueva psicopatología de la vida cotidiana” Yago Franco (2023) ,citando a Ferenczi, dice que para soportar ese ¨quantum” excesivo de estímulos propio del aceleramiento actual de la vida ,”una parte del yo debe ser asesinada” , tal vez en busca de una manera de insensibilizarse ante el dolor de la sobrecarga de estímulos.
Pero ¿qué sucede cuando el exceso de estímulos no recorre el camino de la fragmentación del yo, pero tampoco logra un cambio de posicionamiento subjetivo que pudiéramos denominar “experiencia” ,sino tan solo una descarga sobre una figura alucinadamente agresora ? ¿Estaríamos hablando de impulsividad allí ?
Considero que como psicoanalistas podemos abordar esta problemática tan extendida y actual si tal como lo plantea Silvia Bleichmar (2005) nos orientamos a producir subjetividad construyendo legalidades desde la “ética del semejante” al tiempo que analizando psicoanalíticamente lo institucional y social .