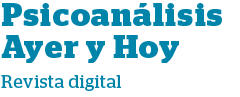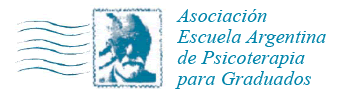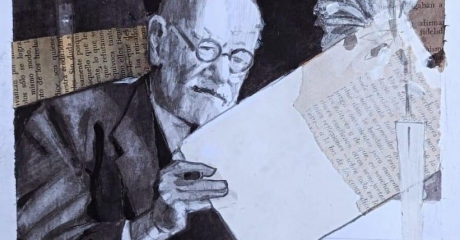Introducción
El presente trabajo de investigación consiste en una aproximación teórico-clínica, desde la perspectiva del psicoanálisis, a la psicopatología de personas privadas de la libertad por delitos de robos reiterados.
Su Objetivo General consiste en describir la lógica del funcionamiento psíquico en pacientes que presentan síntomas de adicción y posteriormente conductas delictivas con modalidad de robo reiterado, con la consecuente transgresión de la ley, y que por tal razón resultan recluidos en el Servicio Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el período de 2014 a 2016.
De acuerdo al objeto problema, se intenta dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Qué le sucedió a una persona que llega a esta instancia? En tal sentido cabe el interrogante por las causales delictivas y pensar qué sucede en el psiquismo de este sujeto que ahora está separado del resto de la sociedad; ¿Qué límite ha traspasado?, y ¿Qué operatoria hace esto posible?
Como respuesta al problema de investigación se plantea la siguiente hipótesis: “Si los pacientes recluidos en el Servicio Penitenciario Federal presentarían acciones delictivas con modalidad de reincidencia en el delito de robo y con antecedentes de consumo temprano de sustancias, entonces habrían padecido tempranas vivencias de dolor ligadas a alteraciones en la constitución del Yo y su operatoria de funcionamiento.”
En cuanto al aspecto metodológico, a fin de resolver el problema objeto de investigación sobre la lógica del funcionamiento psíquico de los pacientes mencionados, se elaboró un tipo de investigación de carácter descriptivo; dado que el objetivo, fue exponer la lógica de funcionamiento psíquico en pacientes que se encuentran detenidos en el Servicio Penitenciario Federal por delitos de mención.
El tipo de diseño será de carácter cualitativo, puesto que se analizó un caso clínico, con el método psicoanalítico.
Desarrollo
Resulta comprobable, a través de la experiencia clínica en contextos de encierro, que no siempre es posible observar una demanda de tratamiento en el comienzo de un proceso terapéutico. Por tal motivo, en dichos casos, constituye una de las funciones del analista ofrecer la posibilidad de entrevistas, generar confianza, plantear temas posibles de abordaje, intentar que un recluso pueda implicarse en un trabajo subjetivante, y posibilitar en aquellos casos que pueda generarse una pregunta. El tratamiento propiamente dicho pasará a ser una “meta a alcanzar”.
En el Capítulo I, se describe el ámbito institucional, y el Sistema Penitenciario Federal, donde tiene lugar el desarrollo del caso clínico de investigación. Se llevó a cabo la descripción de las características del Servicio Penitenciario Federal, su función, su organigrama, y su composición. Por otra parte, se presentan las incumbencias y objetivos del Servicio de Salud Mental dentro del Sistema.
En el Capítulo II, se desarrollan conceptos relacionados con la constitución del aparato psíquico y sus mecanismos de defensa. El objetivo de este capítulo es caracterizar cómo se constituye el aparato psíquico dentro de la perspectiva de la teoría psicoanalítica, describiendo las instancias que constituyen el aparato anímico, el funcionamiento de cada una de las instancias, y la operatoria de los mecanismos de defensa.
El Capítulo III, denominado “El advenimiento de Yo”, se caracteriza y articula en función de la noción del Estadio del Espejo, el narcisismo, y la constitución del Yo. Éste último, se describe a partir de un otro significativo. Por otra parte, se definen conceptos tales como el advenimiento del nuevo acto psíquico, el Yo como objeto de la libido, las posibles fallas en el proceso de narcisización, y las consecuencias para el psiquismo.
En el Capítulo IV, se conceptualiza el trauma en la teoría psicoanalítica, detallando su descripción y la vivencia del dolor. Se caracteriza la noción de la compulsión a la repetición de lo traumático, y el concepto de neurosis traumáticas en Freud.
El Capítulo V, “Síntoma, Adicción, y Robo”, describe tanto las diferentes modalidades de presentación del síntoma en cárceles, su dinámica, y conceptualización; como así también, la conducta delictiva como expresión de conflicto del psiquismo, y el síntoma adictivo y delictivo con relación a fallas representacionales. Por otra parte, describe la prevalencia de las patologías del acto por sobre el simbolismo.
En el Capítulo VI, se procede al desarrollo del dualismo pulsional en la teoría de Freud, la primera clasificación pulsional, la diferenciación entre pulsiones de vida vs. pulsión de muerte, y la mezcla y desmezcla pulsional.
En el Capítulo VII, se presenta el material clínico, que consiste en el desarrollo del proceso terapéutico de un paciente en entrevistas, en el contexto del ut supra mencionado. Se observa la modalidad de intervención por parte del analista, la respuesta del paciente, y las descripciones clínicas del caso; análisis e interpretación de los datos del material clínico.
Dicho análisis, es evaluado en función de los principales ejes del desarrollo de la presente investigación: análisis de la estructura yoica del paciente, presencia de sucesos dolorosos y traumáticos en la infancia, y vinculaciones con la actividad delictiva y el consumo de sustancias; e intenta, al mismo tiempo, encontrar interrelaciones con los aspectos teóricos desarrollados.
Las Primeras Entrevistas
El paciente de estudio, al cual se lo ha denominado con la letra “E” para preservar su identidad, llega a la consulta por medio de la derivación del médico psiquiatra del establecimiento debido a la detección de ideación suicida, deseos de no continuar viviendo, y refiriendo haber llegado a un límite. Esto evidencia, en primera instancia, un sujeto en una situación de extrema crisis, denotando angustia y desesperanza. A través del relato, se observa cómo un analista aborda un caso de gravedad.
La primera acción a realizar es atender la urgencia, y comenzar a posibilitar la expresión y el decurso de la palabra; lo cual se implementa con el paciente durante más de una hora. El mismo puede comenzar a hablar y contar lentamente lo que le pasa, empezando, de a poco, a sentirse más aliviado. Se observa como la palabra va decantando la carga afectiva; sin embargo, la necesidad de seguir hablando va más allá de este primer encuentro. Por lo tanto, se propone continuar, pautando una próxima entrevista, no sin antes determinar un plan de observación minuciosa por parte del personal capacitado del establecimiento.
Durante los primeros encuentros es importante establecer los ejes de un tratamiento posible, a fin de ordenar el rumbo de éste. Dichos ejes son susceptibles de modificaciones a lo largo del proceso terapéutico. En el caso clínico presentado se han tenido en cuenta algunos objetivos a trabajar, tales como comenzar a hablar del malestar, la toma de conciencia de enfermedad, la necesidad de ayuda, y lo que implica la situación de detención.
Como segundo paso, se debe comenzar a establecer diferencias en un discurso que se presenta prevalentemente atomizado hacia un rasgo, un dolor, y un padecimiento. Se le aclara al paciente que el espacio es suyo, que lo puede aprovechar como quiera; señalando que el analista no es detective, ni policía, ni juez, y que se va a respetar todo lo que quiera decir. Dadas las características del paciente en cuestión, como se habrá observado a través del capítulo clínico, se deberá poseer firmeza en la dirección del tratamiento, pero no obstante tolerar los embates masivos de transferencia, y estar dispuesto a soportar frustraciones, retrocesos, ausencias, enojos y recaídas; entre otros factores.
El paciente presenta marcada labilidad yoica y alteraciones en la expresión de sus conductas, por lo que uno de los ejes del tratamiento es, específicamente, trabajar dichos aspectos, posibilitando el terreno para la continuidad del proceso. El comenzar a salir del discurso de la queja y la victimización, es un puente para empezar a preguntarse e investigar el porqué de “ser adicto”, “ser ladrón”, “ser preso”; manifestaciones que hasta el momento el sujeto repite sin diferencias aparentes, y que al mismo tiempo desconoce porqué.
Análisis de la Estructura Yoica
Si el psicoanálisis propone que la conciencia es una cualidad de lo psíquico, donde la sobredeterminación inconsciente tendrá un papel fundamental en el psiquismo humano, todo padecimiento y sufrimiento del sujeto, representa una incógnita a develar durante el proceso terapéutico. En el caso de “E”, el haber llegado a la situación de estar en prisión, a raíz de delitos de robo, con marcados antecedentes de consumo de sustancias, y presentando en la actualidad ideación suicida, las dificultades en el armado psíquico resultan contundentes. El individuo deberá dar respuestas frente a representaciones hiperintensas, donde usualmente, él queda arrasado y desvalido, que se suele observar a través de las autoagresiones, y la ideación suicida, por lo que le resulta imposible al sujeto hacer frente a la realidad y al embate pulsional que irrumpe en la conciencia prevalentemente desligado, corresponsal de la pulsión de muerte. La ausencia de mecanismos adecuados para la tramitación deja al sujeto sin protección.
La ausencia de la mirada de la función materna implicará de por sí, como consecuencia, la fragmentación. Queda para “E”, un lugar de no mirada, donde su carencia se vincula al propio abandono, estar desarraigado, privado de la libertad, “separado de la sociedad”; el niño, según el deseo de la madre, ocupará el lugar del falo imaginario, resultando esa imagen con la que el niño se identificará, pero que, si existen alteraciones en esa matriz, el niño no ostentará valor de falo y por lo tanto no podrá constituirse como un Yo. Este lugar resulta ausente para “E”.
A partir de ello, la evidencia es que el paciente se describe a sí mismo como “yo no sirvo, todo me da lo mismo, nada me alegra, me tiro al abandono, siento vacío, me equivoco todo el tiempo, me arrepiento, las cosas no me profundizan, no me llegan”.
Las repetidas vivencias de dolor y lo traumático
Como se ha mencionado en el caso de patologías graves, es evidente cuán grande fue la dificultad, a partir de las reiteradas vivencias de dolor, de lograr un Yo unificado, muestras de vivencias dolorosas tempranas, que han generado huellas que permanecen en la actualidad, a través del psiquismo y del cuerpo. A través de los episodios de impulsividad para sí y para los otros, la repetición de dichas circunstancias, perpetúan la fragmentación, evitando toda posibilidad de unificación. Se infiere en tal sentido, un modelo de dolor vinculado a experiencias pasadas como patrón de las actuales conductas del sujeto. Es decir que, las vivencias actuales de dolor resonarían según modelos de dolor de antiguas vivencias. El desprecio, el maltrato, y el abuso, son elementos que se han fijado a través de insistencia y repetición, y que hoy día adquieren un valor de trauma en la medida que el sujeto, fijado a dichas vivencias, repite en acto, un dolor permanente, donde recibe el castigo (en lo concreto) de la ley en forma repetida; es decir, no simbolizado, donde precisamente lo que no encuentra representación caracteriza predominantemente al trauma.
En tal sentido, lo insoportable para “E”, como puede ser volver a estar detenido, resulta inentendible, así como fueron en su momento las vivencias de maltrato e indiferencia en la infancia. Lo “inentendible” se repite. Por otra parte, el castigo actual de estar recluido y condenado hoy por la Ley que lo sanciona se podría ubicar en la “serie de los castigos”. El sujeto sigue recibiendo un castigo, desligado de lo simbólico. De este modo, para “E” resulta, no el retorno de algo reprimido sino de aquello escindido, no simbolizado por el impacto de lo traumático, y que se le presenta “ajeno.”
La repetición de ciertas conductas, como por ejemplo el robo y el consumo de sustancias, podrían implicar para el individuo una lógica destructiva hacia el exterior y también hacia la propia persona. Lo expuesto se podría vincular a la operatoria de los aspectos más básicos de los destinos de agresión y autoagresión, en última instancia tal como se menciona en el cuerpo teórico, destinos del par sadismo/masoquismo.
El Delito y el Consumo de Sustancias
Cuando se habla de actos tales como el robo, inmediatamente se puede pensar en la transgresión de uno o varios límites. Se observa que “E”, cuando consume droga, refiere que “no es él”. De esta manera, se observa cierta despersonalización, la negación de la propia persona, la ausencia del sí mismo, y borramiento de los propios límites.
“E”, con relación al robo, no sabe por qué lo hace, y ésta, es una de las preguntas que se intenta instaurar en entrevistas, a fin de obtener una diferencia; que no todo sea lo mismo, por consiguiente, instalar un límite desde lo simbólico.
En relación con la modalidad de funcionamiento del psiquismo en cuanto al delito y la transgresión, resulta probable que, a través del mecanismo de la desmentida como respuesta frente a diferentes situaciones emergentes, “E” no desconozca que existe una ley, lo entiende; sin embargo, parecería que no lo comprende. Tal como afirma Manonni (1969) en relación al mecanismo de la desmentida, es como si el sujeto formulara una frase con una estructura tal como: “sí, lo sé, pero…” Ante la angustia emergente el sujeto pondrá en funcionamiento un mecanismo de evasión frente a la pérdida. En el caso del robo, éste podría ser también un reaseguro ante la posibilidad de una pérdida; es decir, se procedería a asegurarse un objeto, el objeto robado.
Para “E”, el consumo y el delito se convierten en una dupla que posibilita lo uno o lo otro. Robar para consumir, consumir para robar. Posibilita un sin salida, vinculado a una lógica dual donde no existe una tercera opción que permita salir de este círculo.
Aspectos a destacar del proceso terapéutico
En el análisis del paciente se evidencia un Yo dañado en su constitución psíquica, mostrando problemas con la tramitación de lo pulsional, por un lado, y la realidad externa por el otro.
Junto a los aspectos no integrados que “E” evidencia a través de su cuerpo, su discurso y su historia, demuestra mantener con el analista un vínculo considerablemente comprometido, próximo, y afectivamente importante. Uno de los ejes principales de trabajo resulta, como paso imprescindible para la dirección del tratamiento, propiciar un trabajo de diferenciación entre el discurso del paciente y los decires de su madre a fin de comenzar a discriminar aspectos del pasado y del presente, con el objetivo de acercarse, en la medida de lo posible al armado de un ideal.
A lo largo del proceso de entrevistas fueron alternando los momentos de desconfianza, ausencias, desánimo, y dependencia. Sin embargo, se observa como “E”, logra una posición transferencial, sintiéndose reconocido como sujeto y confiado en el tratamiento. Es su logro, donde obtiene una diferencia.
Durante el año de proceso terapéutico, sumado a un período de seis meses en una causa anterior, “E” comenzó a hilvanar algunas de las vivencias dolorosas (des-hilvanadas) para comenzar a encontrar aspectos del sí mismo, sentir que puede tener valor para él y los demás, intentando armar una historia diferente al dolor, traumática. En este sentido resulta muy importante alejarse de las ataduras del discurso y acciones de su madre, su padrastro y su padre ausente; lugar del que “E”, quedó “preso” del repetir. En este sentido, el autor de la presente tesis considera que, a pesar de la dificultad del caso, algo del dolor en este paciente se puede restituir a la cadena del discurso. Las intervenciones del analista son activas, a veces estructurantes, por momentos casi en forma permanente, y en otros momentos desde el silencio. En síntesis, se considera que, con el paciente de estudio, se ha trabajado en el sentido de construir un nuevo ordenamiento, y en especial, como en el caso de patologías graves, el analista deberá contribuir a “aportar psiquismo” al paciente. Para ello, resultó necesario recurrir a los aspectos potenciales y menos dañados de su estructura psíquica.
En la relación transferencial, “E” se apropia del espacio, el cual resulta un “ambiente facilitador” para el decurso de la palabra y al mismo tiempo un modo de reparación de ciertas vivencias dolorosas, lo que de por sí propicia el armado de nuevas vías facilitadoras. Lo expuesto, se demuestra a través de intervenciones tales como, la escucha y la contención, por un lado, y la puesta de límites por el otro; generando nuevos espacios en los que nunca antes había transitado. Cuando el analista lo mira y lo escucha, lo hace desde el lugar de la abstinencia, pero también de la intención reparadora, posibilitando aportar aquello que no estuvo: la mirada constitutiva materna.
Conclusión
La clínica en contextos de encierro presenta diferencias en cuanto al dispositivo tradicional del psicoanálisis; sin embargo, encuentra una oportunidad para escuchar en entrevistas a pacientes, como el caso clínico que se ha estudiado, quien muy poco probablemente habría consultado en el medio libre.
A través de autores como Freud, Winnicott, y Aichhorn, por mencionar solo algunos, éstos han ofrecido sustento teórico a fin de desarrollar la hipótesis de trabajo y encontrar variables para su fundamentación. Se ha detectado en el caso clínico presentado, numerosos indicios de vivencias dolorosas en la primera infancia del paciente. La presencia o, mejor dicho, en este caso, la ausencia de un otro capaz de brindar al paciente un ambiente facilitador durante la infancia, resulta una constante en el caso clínico de “E”, quien debe salir a buscar fuera del hogar algún espacio donde ubicarse, encontrándose con situaciones sociales que le abren el camino hacia el consumo y el delito.
La evidencia de un Yo no bien conformado, se pone de manifiesto a través de la escasa capacidad de simbolización del sujeto, donde prevalece el pasaje al acto, por sobre la palabra. Ideación suicida, autoagresiones, consumo de sustancias, castigo y condena, son pruebas irrefutables de la escasa posibilidad del sujeto para defenderse; no solo de lo pulsional, sino del mundo exterior, generalmente hostil. Se ha inferido en este sentido la evidencia de la desmezcla pulsional, con prevalencia de la pulsión de muerte.
El consumo y el delito, abren la puerta hacia la repetición y el castigo, convirtiéndose en vía regia para acceder a la prisión. Sin embargo, a través de la interpretación psicoanalítica, se infiere que, el “encierro” del paciente no son solo las rejas, sino precisamente el estar “encerrado” en un circuito repetitivo, donde el Yo no logra establecer una adecuada defensa e integración.
Las vivencias de dolor, marcas provenientes de la infancia, no logran ser asimiladas por el Yo, produciendo por un lado la fijación a situaciones traumáticas, y por otro, el eterno retorno de ellas; lo cual se traduce en la repetición de altos montos de sufrimiento en el presente. Aquello imposible de ser tramitado, arroja consecuencias en el accionar; es decir, de un pasado que se hace presente en la actualidad, imposible de comprender para el paciente dado su carácter de inconsciente.
En consecuencia, se infiere la presencia de daño en el funcionamiento de la economía psíquica de “E”, lo cual se traduce en el predominio de la operatoria del “más allá del principio del placer” en detrimento del principio del placer/displacer. Los indicios de presencia de repetidas vivencias de dolor en la primera infancia de “E” y que han resultado de alto impacto, inciden en la constitución del psiquismo, produciendo señales de alteraciones en las funciones del Yo; favoreciendo como resultado acciones sintomáticas, vivencias de fragmentación, el temprano consumo de sustancias, y la inclinación al robo.
A través del desarrollo expuesto, se considera que existen elementos que validan la hipótesis de investigación donde la operatoria de funcionamiento en el caso clínico presentado, recluido en el ámbito carcelario por delito de robo y con antecedentes de temprano consumo de sustancias psicoactivas, se relaciona con una alterada constitución del Yo, en función de una deficitaria constitución psíquica, concomitante con presencia de situaciones de abandono y tempranas reiteradas vivencias dolorosas.