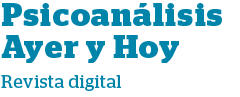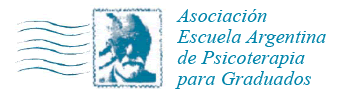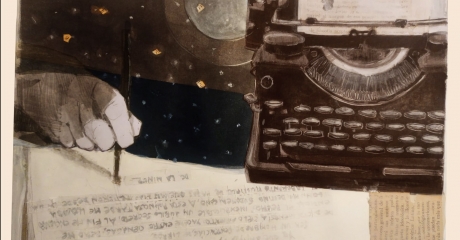INTRODUCCIÓN
La transmisión por vía de la escritura es un gran desafío que nos ayuda a visibilizar la clínica psicoanalítica, nuestro posicionamiento e intervenciones subjetivantes en función de los marcos teóricos referenciales.
En las afecciones psicosomáticas, como en la clínica de la discapacidad, se tiende a jerarquizar fallas en el proceso de simbolización; estas fallas pueden ser totales o parciales y dicho proceso simbólico puede aparecer o desaparecer de acuerdo con ciertas vicisitudes pulsionales y especificidades.
Pero es importante tener en cuenta, en ambas manifestaciones, algo más relacionado con el sentir; y si es algo más relacionado con el sentir, no necesariamente tenemos que enlazar todo con la simbolización sino con la claudicación del sentir, con la falta o pérdida parcial o profunda de la vitalidad, tanto de la persona discapacitada como de su familia. (Cantis, Jorge 2020)
DIFERENCIAS CLÍNICAS
En ambas manifestaciones, lo que los aúna es un tipo de desvalimiento psíquico, pero también orgánico. (Freud, S. 1926) liga el desvalimiento orgánico con la indefensión frente al exterior y el desvalimiento psíquico frente a un estímulo pulsional.
En la discapacidad se pueden producir ambos tipos de desvalimientos. El desvalimiento orgánico tiene como correlato el desvalimiento psíquico y la combinación de uno de estos aspectos con el otro. El dolor se combina con la estasis de la autoconservación. Si bien Freud hace algunas diferencias, también establece nexos posibles, y justamente en la clínica de la discapacidad se dan estos nexos, o sea, hay un doble desvalimiento. En las afecciones psicosomáticas también encontramos un doble desvalimiento, sin embargo el origen parece ser distinto. En la psicosomática encontramos una imposibilidad de ligadura de la pulsión como base o sobre estasis de la necesidad, o sea, un desvalimiento psíquico.
Mientras en la discapacidad el origen parece venir del lado de una falla más genética o por un accidente (este último aspecto será luego desarrollado), el efecto se manifiesta en un principio como orgánico, de insuficiencia somática, y ello repercute después en lo psíquico. En la clínica de la discapacidad la economía pulsional viene devastada desde adentro, hay un desequilibrio interno de la economía pulsional (Cantis, J. 2020).
Tanto en una clínica como en la otra hay una imposibilidad de ligadura de la pulsión; mientras en los pacientes psicosomáticos esto depende de una situación tóxica, en las personas con discapacidades esto depende de una situación traumática y sabemos que lo traumático siempre vuelve como repetición.
Una falla genética puede ser en realidad como una situación traumática. Por lo general, se tiende a suponer que el trauma viene de afuera, de un afuera extracorporal, pero por ejemplo, en las fallas genéticas hay un afuera intracorporal, un tipo de falla que rompe la barrera de protección antiestímulo, la economía pulsional; la desequilibra desde otro lugar. La coraza de protección antiestímulo aparece vuelta hacia el interior, como un desborde de lo violentado desde adentro.
La diferencia en estas dos clínicas se manifiesta entre un estado tóxico y un estado traumático. El estado tóxico depende de una imposibilidad de procesamiento de la pulsión (Maldavsky, D. 1983). En cambio, en el trauma, el aporte para el desvalimiento viene desde fuera del yo mismo, del afuera interno. Lo interno puede ser de carácter genético o accidental (traumatismo de cráneo a consecuencia de un accidente). Es exterior/ interior.
A veces el trauma produce efectos duraderos en la economía pulsional, o sea, un trauma exógeno. Por ejemplo, en el momento de parálisis post-traumática, encontramos parálisis de la temporalidad y de la espacialidad, como correspondiente al momento de la búsqueda de un re-equilibrio y Freud llama a esto contrainvestidura interna, pero a veces este fracaso de contrainvestidura interna fracasa. Entonces, ya entramos en lo que metapsicológicamente llamamos una neurosis traumática duradera, con arrasamiento de la economía pulsional por alteraciones en los fundamentos de dicha economía, como podría ser el sistema neuronal. Pero no siempre es el sistema neuronal, sino en algunos casos al estar afectado el corazón, el hígado, esa afección va discapacitando al sujeto de otra manera. Por ejemplo, en las cardiopatías graves, en las que de una situación crónica se va pasando a una grave. Entonces, hay un pasaje de la neurosis traumática de la situación externa del trauma a la discapacidad; otras veces uno podría decir que el trauma externo va correspondiendo al momento de la gestación, de la combinatoria de los genes correspondientes y otras veces, a un período anterior al nacimiento, como un accidente durante el embarazo, distintas posibilidades en las que algo perturba una economía pulsional. Quizás los casos más complejos son aquellos en los que empieza con la concepción misma, con la unión de los distintos componentes genéticos; puede ser la situación más exógena pero también la más constituyente.
Pero en las tres posibilidades desarrolladas, las economías pulsionales familiares quedan devastadas y en cada situación van a abrir viejas grietas.
Volviendo al concepto de toxicidad pulsional descrito en la clínica de la psicosomática, he observado también que dicha toxicidad aparece en la clínica de la discapacidad, pero es secundaria respecto de una imposibilidad derivada de otro origen, y el origen del conjunto es genético, en algunos casos.
En ambas patologías, uno encuentra una alteración somática, pero lo importante es aquello que determina esa alteración somática. Una cuestión es que sea derivada de un proceso tóxico y otra que derive de un factor genético.
Recordemos que Freud estableció una serie complementaria de neurosis actuales y que se da una combinatoria entre un estado de intoxicación y un componente constitucional; esto lleva a explicar el porqué de las diferencias a partir de una misma intoxicación. En las neurosis actuales, la herencia tiene un papel que más bien determina por qué una persona va a desarrollar una úlcera, una psoriasis o un asma. El factor hereditario juega un complemento con el estado tóxico pulsional que deriva de otras situaciones múltiples.
El factor hereditario determina más el tipo de afección orgánica, pero necesita del otro como prerrequisito para desarrollarse. En cambio, en las discapacidades, el factor hereditario no se acompaña necesariamente de ningún otro requisito, o sea, de ninguna situación tóxica que le haga de detonante, que lo dispare, y desde este punto de vista, uno puede decir que hay una menor eficacia de la sobredeterminación donde se manifiestan menos componentes psíquicos, porque el factor tóxico tiene ya algo del psíquico o de una imposibilidad psíquica.
Por eso planteo que la discapacidad se parece más a las neurosis traumáticas. El accidente no se origina necesariamente en un golpe recibido por alguien, por ejemplo, traumatismo de cráneo a consecuencia de un accidente automovilístico, sino también depende de tres elementos fundamentales: prenatales, perinatales y postnatales.
Es importante aclarar que hay algunas discapacidades que se hacen evidentes sólo a partir de determinada edad. No toda discapacidad necesariamente se manifiesta como tal desde el comienzo; no significa que no esté, sino que se va manifestando progresivamente. Ejemplo: cegueras progresivas y secuelas de accidentes cerebrovasculares.
Los accidentes cerebrovasculares pueden tener algo de tóxico y dan origen a una multiplicidad de déficits sensoriales, motores, lenguaje (afasia) que van convirtiendo a la persona con discapacidad adquirida. Nos encontramos con una correlación entre psicosomática y discapacidad. Algo que empezó como afección psicosomática da lugar a una discapacidad que se inicia teniendo un origen tóxico y no un origen genético.
También en otras situaciones, la discapacidad puede aparecer como consecuencia de una accidentofilia duradera, se trata de personas que tienen accidentes a repetición y en un momento determinado, en un accidente, quedan con severos déficits físicos y arrasamiento de la subjetividad (Cantis, J. 2025) .
Entonces, también se puede llegar a la discapacidad por otras tres circunstancias: a) desde la accidentofilia, b) desde la autointoxicación por fármacos o alcohol (Ej.: personas que intentan suicidarse con un determinado producto y quedan con un trastorno neurológico irreversible), c) desde la afección psicosomática.
En estas tres manifestaciones aparece algo de componente psíquico en la causa, en aquello que dio origen a lo que después se transformaría en un trastorno irreversible.
Entonces, es necesario volver al concepto de discapacidad asociado a la neurosis traumática, y en la misma observamos un empobrecimiento económico, un estado de sopor y una alteración del propio quimismo vital. Hay una fijación al trauma. Freud, S (1920) dice que la energía irrumpiente en el trauma es de carácter mecánico contrapuesto a la energía química. Maldavsky, D. (1983) dice que en las neurosis traumáticas “la coraza antiestímulo es arrollada con la consiguiente alteración económica y la imposibilidad de cualificar el estímulo exógeno irrumpiente. Se produce entonces un dolor que no cesa con una abolición de la conciencia (y la subjetividad) que deja una fijación duradera”.
Teniendo en cuenta esta apoyatura teórica, en las personas con discapacidad hay que abordar constantemente el estado de desvitalización, ya que en ella hay un arrasamiento de la fuerza vital y un impacto mecánico. En la discapacidad hay un quimismo de origen hereditario que arrasa y crea una economía pulsional devastada.
En las personas con discapacidad a veces se advierte más tarde la eficacia de la perturbación, o sea, que logran vitalidad para después perderla. Hay distintas alternativas. Algunos entran a la vitalidad y posteriormente a través de distintas vicisitudes salen de dicho proceso.
Caso Clínico (Combinatoria entre discapacidad y psicosomática)
Paciente que llamaremos Juan, de 11 años, con Síndrome de Down.
Los padres llegan a la consulta psicoanalítica por su hijo, el cual presenta mutismo selectivo en el colegio. Esto ocurre desde siempre. Los padres comentan que su hijo habla en la casa, pero con dificultad para articular las palabras; no frasea y habla “tipo indio”. Comentan también que el hijo padece de falta de tonicidad muscular en los intestinos y eso le ocasiona pérdida vesical diurna. Manifiestan angustia ya que si su hijo sigue sin hablar, no va a poder concurrir al colegio.
Juan es hijo único y le gusta jugar solo en la casa. Los padres se reconocen como “introvertidos y particulares” y sienten que su hijo tiene sus características aumentadas. Agregan también que en el colegio se resiste a ir al baño y a comer.
Otro de los síntomas a tener en cuenta es la succión del dedo, con callos en los mismos, y la madre agrega, que así como su hijo se succiona el dedo, ella se enrula y se toca el pelo constantemente.
Los padres comentan que el diagnóstico de su hijo“fue un gran shock”, y la madre dice “sentí un gran vacío, sentía que me caía”. El padre aclara que se daba cuenta ya que su bebé era muy lento.
La madre agrega que, en cada entrevista psicológica, quedaba con un gran dolor de piernas y con gran temor a caerse en la calle.
En las sesiones, el niño se expresa a través de sonidos explosivos que remedan flatos; en tres oportunidades su ruido oral aparecía como ruido anal. También, señala con el dedo la actividad que desea realizar, otras veces, aunque menos habitualmente, recurre a la expresión gráfica. Una de las características que imprime el paciente en el tratamiento consiste en apagar la luz, ya sea al comenzar o al terminar la sesión. El “apagar la luz” es un intento de reproducir el vínculo materno; con la disminución de la luz, aumenta la falta de relieve de los objetos y esta situación es parecida a la inmersión en el agua, en el sentido de que los estímulos diferenciados se uniforman; hay una tendencia a la homogeneidad. El paciente en la oscuridad profería con intensidad sus ruidos explosivos, ya fueran orales o anales. Los ruidos intestinales (como flatos) y en conjunto, sonidos que van desde bostezos, toses, eructos, carraspeo y gargajeo, ponen en evidencia las “voces del cuerpo”.
Los sonidos que no requieren de una modulación diferencial como la del hablar, o sea, si hay una cierta diferenciación, no llegan a la posibilidad de crear frases. Las voces del cuerpo podrían denominarse “lenguaje de entrañas”, surgen desde el interior del cuerpo.
Kristeva, J. (1988) menciona que la estructura de sonidos iniciales en los niños surge ante una ruptura del equilibrio orgánico y corresponde a un esfuerzo expulsivo de rechazo. Dice que hay dos tipos de sonidos: los que tienen que ver con la voz, con la eliminación del aire y que pueden corresponder a la búsqueda de la materia nutritiva o a la excrementicia. Este niño se asocia a este último concepto, por los gases y la falta de control anal.
Los sonidos de entrañas tienen características de lo expulsivo en un momento y en otro momento, tienen características de llamado (Cantis, J 2020). Toda esta cuestión resulta en que no hay modulación por parte del niño; lo que sucede con los sonidos iniciales es que están más pendientes de las vicisitudes pulsionales que de la vida psíquica. Todavía no hay suficiente vida psíquica interpuesta entre las exigencias pulsionales elementales y el vínculo con el otro.Los sonidos iniciales (flatulencias, eructos) tienen mucho más de la tendencia a liberarse de la exigencia pulsional que de la comunicación con el otro. Es mucho más automática. El lenguaje de entrañas corresponde al momento en que se están haciendo esfuerzos para ordenar el mundo de los ritmos intracorporales; todavía el mundo extracorporal no tiene un carácter cualitativo diferencial. Los sonidos intracorporales ponen en evidencia un carácter automático en lugar de un yo, de una subjetividad, o sea, que falta una mediación.
La negativa del niño a la apertura, a la exterioridad, se pone de manifiesto en que se niega a hablar, comer o defecar en el colegio, y hay un punto en que todo falla, que es su esfínter anal y ahí cede, se desanima, como si fuera el punto de claudicación de su estrategia, como un momento de entrega, de bajar los brazos, como el punto de desfallecimiento que también pone en evidencia el punto de apertura, de necesidad del otro, de contacto con el otro (ej.: necesita que el otro lo limpie). Ahí fracasa al estar todo el tiempo cerrado, sin apertura a la exterioridad.
Kreisler, S. (1974) plantea la encopresis como manifestación psicosomática. En este caso clínico, vemos la combinatoria de discapacidad con manifestaciones psicosomáticas. Aunque no podemos soslayar ni dejar de tener en cuenta que en casos de discapacidades, he tenido la posibilidad de atender niños con encopresis estrictamente neurológica.
Entonces, hay cuatro grandes posibilidades: lo estrictamente neurológico, lo estrictamente psíquico tipo histérico, lo estrictamente psicosomático y una manifestación que abarca diversas combinaciones en las tres anteriores.
Otro de los puntos importantes a tener en cuenta en la clínica de niños con discapacidades con respecto a los estímulos, es la tendencia de los sonidos que aparecen no diferenciados. Muchas veces, los sonidos aparecen para ellos como golpes y no como matices diferenciales, o bien crean un ritmo monótono. Para que exista la posibilidad de que los sonidos tengan significatividad, tienen que aparecer componentes diferenciales y además, básicamente, tiene que aparecer la relación con otras vivencias corporales y con efectos de vivencias térmicas, gustativas, olfatorias, o sea, que el cuerpo esté comprometido de otra manera.
Los sonidos heredan mucho de algo que viene de otro tipo de sensibilidad y ahí cobran mayor significatividad. Al respecto, Anzieu habla de envolturas patológicas “constituidas por una barrera de ruidos incoherentes y de agitación motriz que no garantizan la descarga controlada de la pulsión sino, la adaptación del organismo a la supervivencia”. Este concepto de D. Anzieu (1987) está íntimamente relacionado con la escucha de los padres a su hijo con discapacidad .
¿Cuánto influye en la forma de hablar monótona del hijo, la forma monótona de escuchar de los padres? Hay una tendencia recíproca a responder a un estado de sopor con otro estado de sopor. Con el mismo criterio responden con un ataque de angustia a un hijo con angustia y esta ahí se multiplica. ¿Cómo escucha un padre a un hijo que se manifiesta en sopor cotidianamente? Lo escucha como entrando en monotonía, con pérdida de lo diferencial, de lo significativo. Recuerdo un padre que, en tratamiento en sesión familiar, cuando su hijo con hidrocefalia se expresaba con su ritmo lentificado, el padre lo escuchaba entre bostezos.¿Y qué le pasa al analista cuando escucha estos ritmos monótonos: pugna entre estereotiparse, trabajar sin convicción o encontrar caminos sin pérdida de creatividad. Bion dice que si uno cambia de perspectiva algo, adquiere elocuencia y se vuelve elocuente aquello que parecía caótico o monótono. En los niños con discapacidades no solamente tenemos que estar atentos a los ritmos monótonos, sino también a la tendencia a enmascarar su falta de recursos expresivos fonológicos con una apariencia de gran riqueza sonora o disfrazar sus sonidos apagados con gritos. Todo esto es expresión de la vitalidad pulsional y el matiz afectivo.
Con respecto al matiz afectivo en los niños con discapacidades, tenemos que distinguir entre el afecto que tiene que ver con la cualificación, o sea, un mundo disponible como forma de recuerdo, y otro afecto que no tiene disponible como recuerdo. Estos estados afectivos quedan como no cualificados. Están como dormidos y si aparecen, lo hacen como en medio de un clima de urgencia, de desembarazarse de la angustia y de la furia. En síntesis, la monotonía sensorial, la monotonía rítmica influye en la tonalidad afectiva.
CONCLUSIÓN
Existe una correlación entre psicosomática y discapacidad a doble vía. Así como hay pacientes que llegan a la discapacidad desde la psicosomática (Ej.: una persona con cardiopatía crónica que sufre un accidente cerebrovascular y queda con secuelas severas que desembocan en una discapacidad definitiva).
También está la inversa, la persona que llega a la psicosomática desde la discapacidad, como el caso clínico desarrollado del niño con Síndrome de Down, en el que hay una imposibilidad para ligar las pulsiones, una estasis de la autoconservación. Si bien en ambas clínicas hay elementos comunes, también hay elementos específicos, diferenciales que nos hacen pensar como analistas, en distintos proyectos, estrategias y metas clínicas y distintas formas de escuchar no sólo a la persona con afección psicosomática y/o discapacidad sino también, a su grupo familiar.