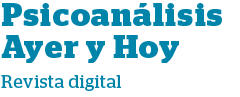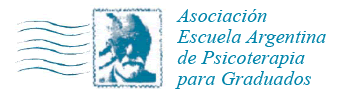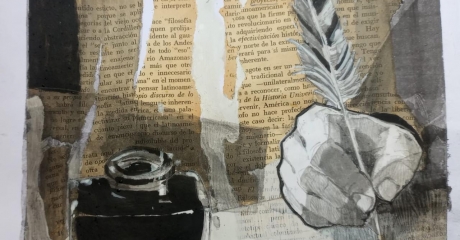La experiencia del encuentro con una historia a través de la lectura, de una narración oral, o de un intento personal por expresarse convoca a una serie de operaciones cuyo trabajo psíquico conocen, desde distintos vértices, psicoanalistas y escritores. Darle voz a la experiencia implica un trabajo de transformación que incluye la búsqueda, el contacto con emociones, con algunas creencias personales y con la habilidad individual para arribar a un espacio donde hacerla audible o legible, para uno mismo y para otros. La vida de las palabras con su sentido, musicalidad y poesía nos lleva a construir y descubrir la singularidad de la experiencia humana, y del encuentro que paciente y analista, escritor y lector construyen de manera única e irrepetible.
Nacida siglos antes que el psicoanálisis, la literatura ha sido la voz de la problemática de los hombres y los dioses, desarrollando aquello que en lo cotidiano no se alcanza a nombrar. Poetas, narradores, dramaturgos nos han invitado a crecer en el lenguaje aportando instrumentos para que lo humano siga vivo, mucho antes de que el psicoanálisis viera la luz del día.
Según Finucci y Schwartz (1994) la representación literaria podría ser pensada como el inconsciente del psicoanálisis. En la historia de la épica occidental, con sus árboles mágicos y bosques embrujados -tema que persiste en distintos contextos-, nos asomamos a relatos del orden de lo siniestro, en los diversos sentidos que le da Freud (1919). Aun aquello que no es siniestro para el lector, lo será para el personaje, y si el lector (o espectador) lo acepta, se sumergirá también en dicha atmósfera. Si no, preguntémosle a ese príncipe de Dinamarca -quizás más real para muchos que el vecino de al lado – qué se siente frente a las apariciones del fantasma de su padre. Eso que retorna desde lo escindido, familiar-extraño, se halla plasmado en distintas regiones y épocas de la literatura, “sobredeterminando” las interpretaciones psicoanalíticas.
Desde este punto de vista, es interesante sostener con las autoras que psicoanálisis y literatura conforman dos esferas de conocimiento independiente sobre la mente humana. No sería la literatura un depósito de significado que el psicoanálisis viene a develar, sino un proceso continuo de construcción de sentido, que excede incluso lo que inspiró al autor. Ambas disciplinas se sirven del lenguaje. Si pensamos en los historiales de Freud, vemos la descripción literaria sobrevolar sus textos, del mismo modo que observamos en la literatura una penetración de lo humano que parece intimar con el psicoanálisis -aún no nacido en ocasiones o como invisible nota al pie en otras-.
Las palabras
“Cada vez que se topa con una palabra desconocida, levanta la mirada, enfoca un punto impreciso y después de algunos segundos retoma la lectura del libro. Sabe que hay hoyos que se abren en cualquier libro y se tragan al que lee. ¿había allí en verdad un agujero negro del lenguaje y a él le tocó descubrirlo?” Fabio Morábito (2009, a.)
Primero en música y luego en significado, las palabras se van mamando en contacto con esa deidad (Abraham, 1924) que se llamará madre. Sin la madre, el infante se toparía a cada segundo con agujeros negros, puesto que el desvalimiento inicial solo se torna habitable si se aparea con una palabra que lo señala e invita a transitar el camino abierto del sentido. Podríamos decir que esa operación de atrapar-desarrollar sentidos le donará al bebé “…el fundamento para la comprensión intuitiva de sí mismo y de otros” (Bion, 1985: 70).
Mientras se crece en diálogo con otros, se va adquiriendo un lenguaje convencional y otro que Meltzer (2001) denomina una “poesía propia”, que emerge de los sueños, y que permite expresarse más allá de los usos sociales compartidos. Hay allí una gramática profunda y una musicalidad singulares. El escenario de la sesión pone a prueba a sus participantes en el uso del lenguaje (Meltzer, 1990) presentando sus límites y posibilidades. Tanto para el analista como para el paciente, la tensión entre las convenciones del lenguaje y la poesía propia requieren de un trabajo que permita ir de las interpretaciones rutinarias a las inspiradas cuando sea necesario.
“Faltaba…esa brisa de casualidad que hace que una historia despegue con alas propias, que la hace historia y no página escrita”.
El valor de roncar. Fabio Morábito (2009, b.)
Entre otras cuestiones, la literatura es un bien esencial que preserva al lenguaje poético personal de ser ahogado por los mandatos sociales y las exigencias de adaptación. Como los poetas, cada uno velará por los símbolos personales que permitan cobijar las emociones y enriquecer la experiencia.
Los enunciados en sesión aspiran a esa cualidad “como si”, que les quita fijeza y los identifica como una creación que puede ser pensada libremente. Desde este punto de vista, el mito personal permite aperturas que conmueven los sistemas de creencias, el control de los objetos internos, las teorías y enlaces históricos singulares que funcionan como invariantes.
Ogden (1997) nos recuerda que el lenguaje en la sesión se mueve en la tensión entre ser claro y esclarecedor, y al mismo tiempo vago, evocativo y perturbador, puesto que el sentido está siempre en proceso y corre el riesgo de coagularse en un lugar estático. Y desde allí advierte no matar la vida del lenguaje psicoanalítico con dogmatismos o lealtades ideológicas que lleven a renunciar a la voz propia. Lo más poderoso del lenguaje, dice Ogden, es su posibilidad de conmover “lo dado”.
Sueños, sentidos y personajes
La literatura, como los sueños, nos preserva del desgaste de los símbolos que nos aportan la cultura y la teoría psicoanalítica (Meltzer, 2001). Muchas veces es el sueño el que viene “al rescate del paciente, como lo hace con el poeta” (Meltzer, 2001: 659).
Entonces se levantó y dijo a su amigo:
Amigo mío, ¿no me gritaste? ¿por qué me desperté?
¿no me tocaste? ¿por qué estoy tan perturbado?
¿pasó un dios? ¿por qué están temblando mis músculos?
Enkidu, amigo mío, he tenido un sueño.
La leyenda de Gilgamesch, Tablilla IV.
Los sueños han sido siempre motivo de indagación y fuente de conocimiento. Los de la leyenda de Gilgamesh constituyen algunos de los sueños documentados más antiguos en la historia de la humanidad, y datan del 2700 antes de Cristo. Su origen misterioso y sagrado está desde los inicios. En la antigüedad se tendía a pensar al sueño como una forma de conexión del microcosmos personal con el macrocosmos, a través de la actividad del alma. En Egipto y luego en Grecia los sueños por incubación (Incubare: dormir en el santuario), proporcionaban, interpretación mediante, la cura para la enfermedad del soñante. Entre 370 y 250 a.C. el templo de Epidauro funcionaba como una academia de medicina a partir de los sueños. Desde la Edad Media hasta el Renacimiento se fue creciendo en la concepción privada del sueño, y se fueron complejizando las funciones y cualidades que se le atribuyen.
La modernidad trajo la ciencia experimental aplicada a los sueños y el Psicoanálisis. Más allá de su función de guardián del dormir y de la labor de interpretación posterior, el sueño comporta en sí mismo un acontecimiento en la vida mental de una persona, una experiencia vital real, creadora de significado. Partiendo de la nube de incertidumbre originada en una experiencia emocional que busca un continente, se va entrelazando con vínculos de amor, odio y conocimiento, hasta plasmarse en imágenes oníricas, que van tejiendo sentidos a ser desentrañados y relatados.
Los personajes y el sueño
“La olla express está empezando a pitar cuando llaman a la puerta. Abro y aparece una muchacha de aspecto oriental, sin que medie palabra se sienta en mi cocina…Mientras intento organizar mi agenda, quito el seguro de la olla, la cocina se llena de un cañonazo de vapor que sobresalta a Lyuba. Porque esa chica se llama Lyuba, lo sé, aunque no siempre es tan claro el nombre de un personaje. ….. Recuerdo la época en que conviví con un suicida que arrastraba la soga para ahorcarse. Y el noble ruso, que hedía a foca, o aquel soldado nazi, que buscaba víctimas hasta dentro de la lavadora. Ahora es Lyuba, solo Lyuba. Mientras hago como que escucho siento la necesidad de escribir, y esa pulsión me hace sentir culpable. … mientras clava en mi garganta sus dientecillos afilados. Resignada, extiendo el cuello. La casa está en calma: todo el mundo duerme. Yo escribo”. Clara Obligado (2012)
Así es como se le presenta a la narradora el personaje que conformará el eje de la novela. Casi como en un sueño, surge quien se entrelazará en la complejidad de las escenas e historias de su novela, como en la historia cotidiana, y como en la historia del recorrido de cualquier análisis.
Natalia Ginzburg (1983), cuenta cómo la emergencia de los personajes de sus novelas va cambiando a medida que ella atraviesa distintas experiencias de escritura. De sus primeros personajes dice no saber nada, que sólo se sirvió de ellos para decir palabras y frases. Identificó luego la existencia de “verdaderos” personajes cuando, una vez surgidos, sintió que no habría podido cambiar nada de ellos. Partió, luego a cazarlos, pero resultaron ser marionetas en sus manos. Y dice haber llegado al descubrimiento de sus personajes cuando logró una relación íntima y afectuosa con ellos, con los lugares que habitaban y las cosas que contaban.
La emergencia del personaje, pensado como una creación conjunta en el campo que conforma la situación de análisis, depende de la capacidad del analista para sostener lo indeterminado, y de aceptar la invitación a jugar con las ficciones transferenciales que se armen con cada paciente. Tal vez su construcción no dependa sólo de su formación psicoanalítica específica, sino también de su afinidad con la ficción, la poesía y el drama. Los personajes en juego condicionarán el modo de producción de los enunciados: a mayor omnisciencia de los personajes, menor penetrabilidad (y escucha) de nuevos enunciados; a mayor desvalimiento, menos palabra; a mayor ansiedad, menor organización de la secuencia; personajes más libres estarán abiertos a más líneas de diálogo y transformación, etc.
Ricardo Piglia (2017) piensa que la literatura le regaló al psicoanálisis la condición trágica del sujeto, dotándolo así de pasión y aventura en su observación y relato de vida. Al mismo tiempo, el psicoanálisis contribuyó aportándole a las tradiciones narrativas un modo contemporáneo de narrar.
En la historia de la narrativa psicoanalítica Ferro (2002) diferencia distintos modos de abordar los personajes. El personaje histórico-referencial (modelo con impronta realista), subyace al descubrimiento de una historia reprimida; el personaje objeto interno-mensajero de la fantasía inconsciente (modelo con impronta fantasmática) subyace al análisis del mundo interno y de la introyección proyectiva; y el personaje holograma afectivo (modelo con impronta narrativa) subyace a la construcción compartida de historias y cuentos de meta narrativa abierta.
“He escrito durante casi ochenta años… La actividad de escribir ha resultado vital para mí, me ayuda a entender las cosas y a poder seguir. Sin embargo, la escritura es apenas una parte de algo más profundo y amplio: nuestra relación con el lenguaje en tanto tal…Luego de escribir unas pocas líneas dejo que las palabras se deslicen dentro de la criatura de su lenguaje”. John Berger (2017).
La literatura nos presta a Keats -se lo prestó a Bion (1974) – quien, inspirado en Shakespeare, habla de capacidad negativa. “la capacidad de un hombre para estar en medio de la incertidumbre, el misterio, la duda, sin un ansia exacerbada de llegar hasta el hecho y la razón”¹. De él Bion toma también el “lenguaje de logro”, es decir la capacidad de penetración a través del tiempo y del espacio que pueden tener las comunicaciones y que hacen que no volvamos a ser los mismos cada vez. Cuando el lenguaje se empobrece, el sentido de las cosas languidece con él. Un cuadro conmovedor de esta situación se observa en la novela Nada:
“Pierre Anthon dejó la escuela el día que descubrió que no vale la pena hacer nada puesto que nada tenía sentido. Los demás nos quedamos.Y a pesar de que el profesor se apresuró a borrar toda huella de él, tanto en la clase como en nuestras mentes, algo suyo permaneció en nosotros. Quizá por eso pasó lo que pasó.”
Janne Teller (2006).
En este inquietante relato somos testigos de la lucha de un grupo de púberes por “juntar” sentido para convencer a su compañero, quien, desde un árbol, les arroja objetos cada vez que pasan para ir a la escuela. La historia muestra cómo la vida los impulsa a una construcción de sentido a través de cosas concretas, donde la violencia, el despojo y la lucha desesperada contra el sinsentido, pone a los integrantes del grupo unos contra otros, en una batalla donde la vida y la muerte cobran una dimensión de realidad escalofriante: la muerte de ilusiones, de amistades, de partes del cuerpo, de vidas, se sucede en un camino tormentoso donde se intenta tener y sostener una mente. En una edad en que se abren las puertas de la incertidumbre de la existencia, buscaron pruebas contundentes y pensaron así convencer a Pierre Anthon de que el sentido es seguro y palpable. Etapas de la vida donde suele verse la cualidad marcante de la literatura, hoy acompañada de otros soportes, como las historias hechas serie.
El crecimiento en la capacidad narrativa compartida parece darle esa cualidad vital que alimenta al psicoanálisis día a día. Está en la riqueza de nuestra escucha la posibilidad de sostener el interés, la pasión y la belleza para hallar en cada paciente ese modo personal de relatar e ir al encuentro de su propia escritura.
“Porque la belleza poética es un conjunto de crueldad, de soberbia, de ironía, de ternura carnal, de fantasía y de memoria, de claridad y de oscuridad, y si no logramos obtener todo este conjunto, nuestro resultado es pobre, precario y escasamente vital”. Natalia Guinzburg (1983).
Entonces no sabía lo que ahora sé: que al escribir también me escribía. Siri Hustvedt (2019).