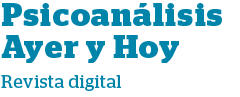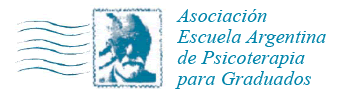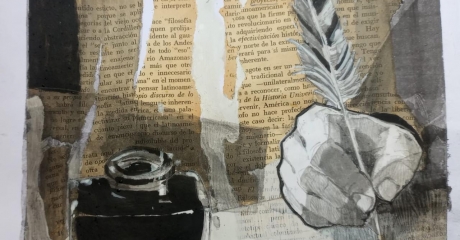…Pero entonces llegó el doctor, manejando un cuatrimotor.
¿Y saben lo que pasó? …
María Elena Walsh
La invitación a escribir para esta edición de la revista me generó inquietud y muchas preguntas: ¿Para qué escribir? ¿Quién escribe? ¿Quién lee lo que se escribe?
Hay escrituras literarias, escrituras académicas, relatos que cuentan historias, relatos que cuentan vivencias.
Mi experiencia con pacientes con patologías orgánicas, en el trabajo de Psicoprofilaxis Clínica y Quirúrgica me hizo evocar escritos y dibujos de niños, de adolescentes y de sus familiares que atraviesan situaciones médicas complejas.
¿Son esos textos un testimonio, una presencia, una respuesta, o mero despliegue de una experiencia que se les torna difícil de tramitar?
Atravesar una enfermedad constituye una amenaza severa a la integridad corporal del sujeto, produce intensas y variadas reacciones emocionales especialmente cuando se trata de la niñez o adolescencia e impacta e implica a sus vínculos familiares de igual modo.
Las palabras volcadas en un papel en forma de relato o las palabras que acompañan un dibujo son un lenguaje posible, un modo de dar a conocer su padecer, son expresión del mundo interno. Sabemos que el dibujo o el juego son los canales más aptos para la expresión de los sentimientos, temores, fantasías y conflictos, entonces la hoja se vuelve una invitación a la expresión, al despliegue de emociones. A veces lo que surge es un collage de temas que sólo en el encuentro con otro (terapeuta) pueden adquirir algún sentido, y permitir la emergencia de ideas o asociaciones que favorecen la exploración del inconsciente y su elaboración.
Ya señalaba Freud en “El poeta y la fantasía” (1908), la relación entre la creatividad y el inconsciente, sugiriendo que los artistas pueden acceder a sus fantasías inconscientes y expresarlas en sus obras.
“El poeta hace lo mismo que el niño que juega; crea un mundo fantástico y lo toma muy en serio, es decir, invierte en él una gran cantidad de afecto, aunque sin dejar de diferenciarlo netamente de la realidad.” (Sigmund Freud, “El poeta y la fantasía”, 1908)
Este es un punto importante, porque observamos en los escritos de los pacientes la expresión de la experiencia vivida, a veces más cruda, otras más desdibujada.
María Sol, una paciente con osteosarcoma de tibia relata en el libro de Nurit Jacubovich (2016) lo siguiente:
Hasta ahora fue lo más duro de la enfermedad, verme al espejo y no reconocerme, mirarme y verme sin pelo, sin cejas, sin pestañas, definitivamente no soy yo. Fue un poco shockeante, yo amaba mi pelo, lo tenía por la cintura, por suerte me lo corté a tiempo y me hice una peluca con mi pelo y cuando me pongo triste me la pongo para mirarme y sentirme yo. La gente al verte sin cejas, sin pestañas, con barbijo y un pañuelo en la cabeza te mira raro, al principio me sentía mal al ver esas caras extrañas que me miraban como si fuera de otro mundo, pero luego comprendí que lo que se ve es solo apariencia, lo que importa es lo de adentro, y yo tengo bien en claro quién soy, y sé mis principios, los demás que opinen lo que quieran… (Jacubovich, 2016, pp. 43-44)
Estos relatos pueden surgir mientras los pacientes atraviesan la enfermedad o pueden ser reflexiones posteriores a la curación. En este caso, este texto muestra una experiencia sentida, transitada pero también reflexionada, procesada. Tiene valor simbólico, muestra la búsqueda de dar sentido a lo vivido, permite hilvanar sus experiencias, adjudica significados a sus dolencias, temores y fantasías respecto a su enfermedad, permite comprender la experiencia subjetiva de esta joven.
Otras veces, el texto es sólo una variedad de escenas. Pueden ser repetitivas, a modo traumático o puede ser el camino a un trabajo creativo logrando una reelaboración a posteriori.
Una niña de 10 años internada con una patología compleja dibuja inyecciones y remedios y los tacha, escribe abajo: ¡No quiero! ¡No me gusta! ¡Es horrible!, cual collage de dibujos y palabras. Sin saber de escritura, aparecen sólo algunas palabras sueltas, apenas hilvanadas.
Esas expresiones gráficas se pudieron enlazar en el trabajo terapéutico y tiempo más tarde escribió: “No quiero estar en el hospital, pero me tengo que quedar para curarme…cuando termine quiero ir al shopping con mi familia …”
Los textos son mensajes que expresan emociones intensas, que al ser compartidas salen a jugar a un espacio potencial. Winnicott (1971) nos aporta nociones valiosas como lo es el espacio transicional y la noción de creatividad ligada a experiencia. Plantea la relación entre subjetividad y creatividad. La acción creadora es un modo de mantener un espacio subjetivo de actividad que se diferencia del acatamiento o la adaptación forzada a la realidad que los pacientes atraviesan. La experiencia de escritura se ubica en “el espacio potencial” que existe entre el individuo y el ambiente. Las palabras y los dibujos se tejen en esa dinámica creativa, donde el inconsciente juega con las palabras en un interjuego entre realidad psíquica y realidad externa, en ese espacio transicional del jugar. Según este autor, la creatividad permite darle sentido a la experiencia, de este modo colabora a recrear la experiencia de desamparo y superar el trauma.
Cada niño utiliza sus propios recursos para entender lo que le está sucediendo, reorganiza la representación de su esquema corporal y su contexto en función de sus vivencias, sus posibilidades de adaptación, su capacidad de comprender la información sobre sus diagnósticos y tratamientos, también sobre sus vínculos de sostén, como son la familia y el equipo médico.
Joaquín fue trasplantado de hígado hace un año, estuvo internado mucho tiempo previo al trasplante y continúa con internaciones y controles exhaustivos temiendo un rechazo del órgano. Dibuja y escribe una serie de superhéroes: primer capítulo: presentación de los personajes, y describía sus nombres y poderes; segundo capítulo: la primera batalla, y anota los detalles de la pelea del superhéroe poderoso con sus enemigos; tercer capítulo: otra batalla y su relato describiendo sus poderes y hechizos.
Cuando se le pregunta si escribirá cómo finalizan las batallas, responde que esa es otra temporada, que todavía no salió.
Hay historias complejas que no se pueden contar, la irrepresentabilidad de los hechos que es imposible de nominar; este niño no se puede imaginar aún como terminan las batallas. Lo recorren sensaciones de desamparo, temores, preguntas sobre lo que ocurre en su cuerpo y cómo continuará su enfermedad.
Se trata entonces de cómo cada sujeto puede lidiar con su sufrimiento, de cómo aborde y elabore los distintos acontecimientos que se le presenten en su vida. Sabemos que los mismos producirán efectos, y que estarán en relación con cómo el aparato psíquico los tramite.
Cuando no se puede conformar una trama de representaciones que otorgue cualidad psíquica a la cantidad de excitación, no hay elaboración posible. La realidad se resiste a ser representada. No hay ligazón ni trabajo psíquico posible que apacigüe el dolor.
Ya Freud nos aclara en Introducción del Narcisismo (1976) que… la persona afligida por un dolor orgánico y por sensaciones penosas resigna su interés por todas las cosas del mundo exterior que no se relacionen con su sufrimiento…mientras el sujeto sufre, también retira de sus objetos de amor el interés libidinal, cesa de amar…
El dolor produce un empobrecimiento psíquico porque reclama para sí todas las investiduras, y a la vez ese retraimiento protege al yo de daños mayores.
Entonces el hecho de narrar surge como un modo posible de desplegar y expresar sensaciones, de ligar representación-palabras. Dar testimonio de lo padecido en el cuerpo es un esfuerzo de elaboración, lo irrepresentable del dolor cobra cuerpo y es posible de compartir.
Las palabras, las frases, se imponen como un orden simbólico que da marco al sufrimiento, circunscriben lo irrepresentable. Cuando ese texto es leído por otro, encuentra un lazo.
Son muchos y muy variados los sentimientos que afloran en los pacientes y sus familias frente a diagnósticos y tratamientos complejos.
Cuenta Jacubovich (2016) que la mamá de Claudia escribió algo solicitando que se agregue debajo de los constantes dibujos de Arco Iris de su hija:
Te lloré hasta el extremo de lo que era posible, cuando creía que era invencible, no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo aguante y lo mejor siempre espera adelante…y un día después de la tormenta, cuando menos piensas, sale el sol… (Jacubovich, 2016, p. 30)
Cuando la realidad se vuelve intolerable, escribir puede ser un camino para historizar, para procesar, para permitir que salga lo irrepresentable, crear e imaginar que algo es posible.
Escribir puede tener el valor de hacer una pausa en el devenir de la enfermedad y apropiarse de la experiencia. Estos textos son testimonios de momentos muy intensos de sus vidas, momentos dolorosos, penosos, de incertidumbre, de pérdidas incomprensibles en edades muy tempranas.
El trabajo con los textos tiene el objetivo de validar la experiencia del paciente a través de la creatividad y favorecer la reflexión. Escribir es un proceso de apropiación subjetiva.
Escribe Federico (23 años)
“La alegría cura”. Esta frase fue la lección más grande que me dejó mi paso por el hospital, y es por eso que decidí empezar a contar mi historia con ella. Tengo 23 años y ya hace 19 que me detectaron un Neuroblastoma grado 4, cáncer, o como me explicaron a mí en ese entonces, una pelota mala que crecía y crecía en mi panza (…) Cuando uno empieza un libro, una película o cualquier nueva etapa o relación en su vida, siempre se pregunta de qué se tratará, qué es lo que pasará, cómo será el final. Y a mí, con mis cuatro años recién cumplidos, cuando comenzó todo, me surgieron esas mismas dudas. Me costó mucho entender (y aún hoy me sigue pasando) que esas preguntas sólo se responden viviendo, que sólo el tiempo les va a saber dar una respuesta (…) Las primeras experiencias son siempre las que te dejan marcas más profundas, y es por eso que puedo recordar con mucha claridad mi primer día en el Hospital. Recuerdo que cuando entré había visto una pecera muy grande, llena de peces de distintos colores, recuerdo que luego ingresé a una sala, donde había un balcón con vista a un parque, dentro de esa habitación había mucha gente, eso me intimidaba bastante.(…) Desde hace días que si bien me sentía bien, los demás me trataban de forma especial, con caras preocupadas, como si algo malo fuera a pasar. Es por eso que le pregunté a mi papá qué era lo que me pasaba, porque quería irme a mi casa…Recuerdo muchos días en el hospital, recuerdo cuando me pinchaban para aplicarme las quimios, recuerdo que bauticé a la máquina con la que me pasaban el suero como Zack- Billy porque era azul y negra como esos Power Rangers…. Recuerdo cuando me hacían rayos y me dibujaban la panza … (Jacubovich, 2016, p. 126)
¿Por qué escribe Federico? ¿Para qué escribe? El joven puede a través de su escrito inscribir algo de lo vivido, otorgándole una cualidad que le permite ligar lo pulsional que insiste logrando una representación simbólica que lo subjetiva.
¿Podemos preguntarnos si esta inscripción alcanza para la elaboración de su padecer?
Considero que los efectos de atravesar situaciones médicas tan complejas requieren de múltiples inscripciones y trabajos de elaboración que le permitan a largo de su vida ir elaborando y reinscribiendo su historia en un proceso espiralado de apropiación de su historia y posición subjetiva.
Para finalizar quiero compartir la interesante labor de la Medicina Narrativa, la misma es una disciplina que se ocupa de ayudar a los pacientes y a los profesionales de la salud a contar y escuchar las historias complejas y únicas de la enfermedad.
La medicina narrativa busca lograr a través de la narración de una historia, abordar los sentimientos y experiencias que surgen al cuidar a los enfermos. De este modo valida y da testimonio de la experiencia del paciente, y a la vez fomenta la creatividad y la autorreflexión en el profesional de la salud.
El trabajo con los textos de los pacientes es múltiple y variado; puede ser una expresión de sus deseos, puede ser la descripción de vivencias, se puede leer y asociar libremente lo escrito en ese texto, se puede compartir con otros niños que estén atravesando situaciones similares.
Las historias narradas son impactantes, dolorosas, agradecidas, motivadoras y pueden contribuir significativamente a la reflexión tanto de otros pacientes, de sus familias y del equipo médico y psicológico.
La medicina narrativa se centra en cómo las historias de los pacientes y de los profesionales de la salud influyen en la práctica médica, se centra en la capacidad de los profesionales de la salud para escuchar, comprender y responder a las historias de los pacientes.
“En nuestras sesiones de escritura, invitamos a los participantes a describir situaciones clínicas complejas, tomando una experiencia caótica o informe y dándole forma. Lo que emerge como texto escrito puede ser un párrafo en prosa, un poema, un diálogo escénico, un obituario, un elogio o una carta de amor (una enfermera nos escribió una vez una receta), que, al ser examinados con atención por lectores u oyentes, transmite su significado tanto por su contenido como por su forma. Incluso los escritores inexpertos se sorprenden con el proceso de descubrimiento de la escritura, y a menudo los descubrimientos más sorprendentes no se encuentran en lo escrito, sino en cómo se configura el texto.” Charon R (2006)
La medicina narrativa es un enfoque que busca humanizar la práctica médica al integrar la narración de historias tanto de pacientes como de profesionales de la salud. A través de la escucha activa y la comprensión de las historias de los pacientes, se enfatiza la importancia de la narración como herramienta para comprender la experiencia del paciente, así como la propia experiencia del profesional de la salud.
Este enfoque busca revisar los modelos profesionales y mejorar la relación médico-paciente a través de relatos que revelan aspectos personales y emocionales de la enfermedad. De este modo, tiene un objetivo que va más allá de la elaboración subjetiva, persigue una finalidad de sensibilización de la comunidad médica, aporte sumamente interesante para abordar la medicina de un modo integral y más humanizado.