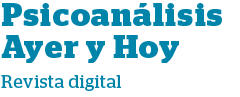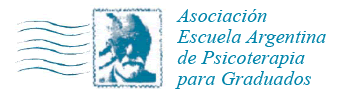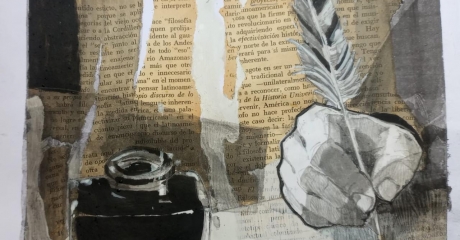“Dichas o escritas las palabras avanzan y se inscriben
una detrás de la otra en su espacio propio:
la hoja de papel, el muro de aire.
Van de aquí para allá, trazan un camino:
transcurren, son tiempo”.
Octavio Paz, 1974.
La intención de este artículo es destacar la generosidad del escrito, puntualmente en su aspecto académico. Cada vez que se produce una formalización teórica de algún evento, no necesariamente de un caso clínico, su transmisión produce bienestar en el otro. Algo de la escritura invita a los ojos ávidos de aliviar el tormento de algún entuerto, a buscar respuestas, y si no hay respuestas, serán bienvenidas las palabras que atestigüen las incertidumbres ajenas. Al fin y al cabo, sin la asistencia del otro no podríamos sortear el apremio de la vida.
He de confesar también que en el curso de la producción de este escrito se produjo un giro inesperado, conmovedor, que elijo compartir con los lectores, ya que allí se ofrece la transmisión de algo inesperado, algo que puedo llamar un regalo del inconsciente.
Había decidido comenzar con la traducción personal de un autor que me cautiva: Paul Auster, a quien agradezco por siempre su producción. El párrafo pertenece al último cuento del libro “The New York Trilogy”, “The locked room”. Dice así:
“Estoy simplemente sugiriendo, que llegó un momento en el que ya no me daba miedo ver lo que había sucedido. Si continuaban las palabras, era solo porque no tenía más remedio que aceptarlas, alojarlas en mí e ir adonde ellas querían que yo fuese. Pero eso no necesariamente vuelve importantes a las palabras. He estado esforzándome (forcejeando) para despedirme de algo por un largo tiempo ya, y este forcejeo (struggling) es todo lo que realmente importa. La historia no está en las palabras sino en el esfuerzo (struggle)”.
La elección de la palabra para traducir struggle ha sido todo un ejercicio que se relaciona íntimamente con la escritura, pues es una de esas palabras que no tiene un verdadero sinónimo en español, podría ser lucha, esfuerzo, dificultad, pelea o forcejeo. Luego de un respetable debate interno, elegí forcejeo pues cada una de las otras palabras da cuenta de un esfuerzo, un trabajo duro, complicado, dentro de un contexto conflictivo. La coincidencia de todo ese trabajo para traducir una palabra, con el acto de escribir es deliberada, no hay nada de fortuito en ello. No solo porque la palabra struggle me seduce, me atrae (no sé si lo hace porque denota conflicto o si lo hace porque logra poner palabra al conflicto), sino también por el protagonismo que tiene en la cita.
“Estoy simplemente sugiriendo, que llegó un momento en el que ya no me daba miedo ver lo que había sucedido. Si continuaban las palabras, era solo porque no tenía más remedio que aceptarlas, alojarlas en mí e ir adonde ellas querían que yo fuese. Pero eso no necesariamente vuelve importantes las palabras. He estado esforzándome (forcejeando) para despedirme de algo por un largo tiempo ya, y este forcejeo (struggling) es todo lo que realmente importa. La historia no está en las palabras; sino en el esfuerzo (struggle)”.
¿Qué fue lo que vio? ¿Qué le dio miedo? ¿Por qué se le fue el miedo? Todo eso parece ser secundario a la hora de notar que el asunto atemorizante había sido apalabrado, y el sujeto entregado en ese acto a llegar al destino que las palabras indicaran. ¡Pero eso no queda allí! Además agrega que dejarse llevar por las palabras no las vuelve importantes, ¿Cómo que no? ¿Qué es lo importante entonces? Lo importante es el forcejeo. ¿Será el forcejeo entre lo que empuja y no encuentra palabras? Esta situación puede bien equipararse al momento en que un psicoanalista decide escribir.
¿Qué fue lo que escuchó? ¿Qué lo desafió? ¿Qué recóndita dificultad subjetiva generó el espacio para las letras? Los motivos que llevan a un analista a escribir son múltiples, pero la decisión de entregarse a las palabras escritas es siempre una demanda de ser leído. El escrito demanda un lector y allí surge la responsabilidad de lo dado a leer.
Es ahí donde vuelvo a Auster: “no tenía más remedio que aceptarlas, alojarlas en mí e ir adonde ellas querían que yo fuese”.La entrega a la suave o tormentosa metonimia significante genera un vértigo particular, pues en un punto lo que causó la escritura está perdido y el destino final de la misma solo se va a conocer una vez acabado el texto. Es así como entiendo que eso no necesariamente vuelve importantes a las palabras, porque si bien son el medio por el que se escribe, hay algo que trasciende a la escritura, que se infiere en el texto, pero no está escrito, aunque lo contiene.
La danza entre la fantasía y el empuje pulsional que circula en ella tiene algo de esto. Lo mudo de la pulsión puede leerse en el texto; los analistas sabemos esto y aun así escribimos. Es más, me interesa remarcar que aun así. debemos escribir, no como exigencia moral, aunque no siempre es fácil sortearla, sino como acto de transmisión, algo inherente a la ética profesional.
Todo esto a mi entender hace que lo que importe no sean las palabras, sino el forcejeo, pues finalmente el escrito va a dar cuenta de ese esfuerzo, de esa lucha, entre lo que nos mueve a escribir, lo que queremos decir, lo que podemos decir y lo que finalmente queda escrito. De ese trabajo, fruto del conflicto entre lo que no deja de empujar por ser escrito y la responsabilidad subjetiva de encontrar la manera de transmitirlo, surge el escrito, ahí está la verdadera historia. Con lo cual también puede alojarse la falta; es en torno a la falta, a eso que no se aloja en las palabras, pero es contorneado por ellas, que se produce el escrito.
Con el dolor del duelo, rasgo por rasgo, vez por vez, se juega la elección de cada palabra, la construcción de cada frase. Lo trabajoso que resultó traducir struggle da cuenta de que con cada palabra escrita se pierden todas las demás. Con cada frase escrita como eslabón para la siguiente, se pierden todas las otras. Hay un trabajo de duelo, hay un clima de pérdida en cada elección. Este clima se reedita luego del primer borrador, cuando enfrentando el escrito vamos contorneando los senderos de su dirección para definir mejor su rumbo o para dejarlo a la deriva.Todo vale, solo se trata de elegir.
¿Se trata de elegir? ¿Cuánto se puede elegir? Tolerancia, ya volveremos a este punto.
El escrito en psicoanálisis siempre implica en su trabajo de duelo un esfuerzo y un forcejeo entre la teoría y la clínica, entre la resistencia de los dedos inertes en el teclado y su bailoteo inspirado. Para luego leer con incertidumbre aquello que la inspiración dictó a los dedos, y volver al tema del duelo, ¿esto es atinado, coherente, se entiende? Desandamos los pasos, teclado hacia atrás, revisamos, reescribimos…
También está la dificultad para transmitir la práctica clínica sin desatender el secreto profesional, entonces vuelve el forcejeo, la lucha, el esfuerzo por liberar en el texto aquellas palabras que iluminen la gris teoría con la clínica, porque sí, es una responsabilidad formalizar la clínica.
Es por eso que dejarlo en un escrito, como dice el título de este artículo, es un acto generoso, por el cual un analista decide asumir la responsabilidad de dejar plasmada su formalización escrita para que otros dispongan de ella. Ofreciendo así no solo sus palabras, sino también sus dudas, su posición como analista, dejando ver en lo escrito la cocina de su práctica. Es una invitación generosa a repensar la teoría, a sumergirse en la incertidumbre de nuestra práctica, a sentir que la compañía de esos textos nos aloja en el mundo de las palabras a las que damos vida y en las que vivimos.
Confieso que este escrito sufrió en su elaboración un giro inesperado, por ello anteriormente me preguntaba cuánto se elige y cuánto se ignora al escribir. Llegó un punto en el que me encontré profundamente incómoda con la traducción de la palabra struggle, tan molesta estaba que decidí charlar el asunto con una persona bilingüe y además experta en comunicación. La charla misma fue un struggle, porque como ya dije es una palabra muy particular, navegamos a la deriva struggling para encontrar una traducción más apropiada. Finalmente llegamos a un puerto: lidiar.
La palabra elegida fue LIDIAR.
Sucedió entonces algo sorprendente, la palabra comenzó a rondar en mi cabeza. ¡Claro que sí! ¡Esa era la palabra adecuada! Pensaba entre pacientes, en la verdulería y en los recreos. ¡Lidiar, qué buena palabra! ¿Cómo no se me ocurrió a mí? Bueno, dejemos el narcisismo aparte.
Volví a traducir el párrafo que había elegido como pretexto para escribir:
“Estoy sugiriendo simplemente, que llegó un momento en el que ya no me daba miedo ver lo que había sucedido. Si continuaban las palabras, solo era porque no tenía más remedio que aceptarlas, alojarlas en mí e ir adonde ellas querían que yo fuese. Pero eso no necesariamente vuelve importantes a las palabras. He estado lidiando (struggling) para despedirme de algo por un largo tiempo ya, y lidiar con esto es todo lo que realmente importa. La historia no está en las palabras; sino en aquello con lo que lidiamos(struggle)”.
La conmoción me sacudió de pies a cabeza, ¿qué era lo que ya no me daba miedo ver? ¿Qué era lo que había sucedido?
Hace dos años falleció Lidia, mi querida analista, eso había sucedido.
Lloré, claro que he estado lidiando para despedirme de ella por un largo tiempo, aunque lidiar con eso no fue lo único que importó, hubo momentos en que su ausencia me poseía, momentos en los que llegué a habitar el no mundo.
Pasó el cimbronazo, sonreí. Lidia siempre decía que mi inconsciente era didáctico, ahí lo tienen por escrito. Ella disfrutaba leyéndome, decía que escribía bien.
Estoy en deuda con Adriana Cabuli quien con su invitación a escribir para la revista no solo me dio la oportunidad de elaborar un duelo, sino también de hacerle un homenaje a una gran mujer: Lidia Araneo.
La que me analizó, la que me alojó en el mundo del psicoanálisis. La que un día de tensión transferencial, cuando le dije que el mundo apestaba, me contestó: “Es cierto, apesta. ¿Vos qué tenés de bueno para aportar? ¿Cómo podrías mejorarlo?”
Entendí la responsabilidad que cada uno tenía en los mundos que habitaba, atesoré la posibilidad de que mi producción escrita pudiera con un poco de suerte aportar alivio a algún lector. Hoy puedo aportar la gratitud por esta invitación a escribir, animándonos a hacerlo como un acto de generosidad hacia aquellos que buscan en los escritos una compañía, una guía o una autorización para interrogarse. Pues el mensaje no está en las palabras sino en aquello con lo que tiene que lidiar el que escribe, para escribir.
Yo: Lidia, ¿por qué Paul Auster me cautiva desde la primera carilla?
Lidia: Porque sus textos apuntan directamente a la estructura misma del sujeto.
Nota: si vuelve a leer este artículo será otro.