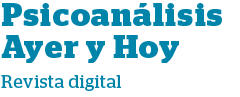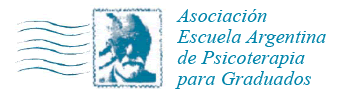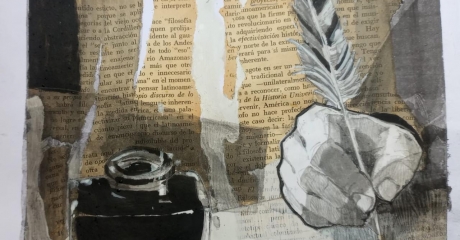La escritura ocupa un lugar central para el psicoanálisis. Freud usó correspondencias, los historiales clínicos y la escritura teórica como modo de elaboración.
La palabra escrita, a diferencia de la palabra hablada, deja marca: es un punto fundamental en la memoria histórica. La palabra como testimonio, la escritura como aquello que perdura para dar cuenta. Un pilar de la transmisión de la memoria es aquello que da cuenta de la experiencia vivencial de un sujeto, tiene un nexo profundo con la memoria: da voz a la experiencia traumática. Es una búsqueda de externalizar una experiencia interna; por lo tanto la escritura como testimonio transforma el acto de escribir en un acto de resistencia, reparación y comprensión con el pasado. Construye una verdad histórica.
Ahora bien, la verdad histórica no es una representación de los hechos objetivos. El acontecimiento se pierde en el instante que ocurre, lo que queda es siempre una configuración subjetiva.
Cuando leemos relatos de catástrofes sociales tenemos una parcialidad de lo que sucedió, se le atribuye a Winston Churchill la frase: “la historia la cuentan los que ganan”, queda claro que hay otras versiones de cada historia, y tantas como quienes la hayan vivido. Más allá de que esta frase haya sido dicha por él y repetidas tantísimas veces nos muestra que quienes ostentan el poder deciden qué se va recordar y qué se va a olvidar. Muchas víctimas de estas catástrofes quedan por fuera de este relato, con una vivencia traumática que no logra enlazar en el decir de la época.
El testimonio, al modelo del sueño, nunca aprehende la esencia del acontecimiento en sí, los hechos objetivos se perdieron en el mismo momento en que ocurrieron, sin embargo al fijar el relato en una escritura se le otorga una permanencia: lo escrito es un acto fundacional.
La narración escrita da forma a una experiencia, no es un registro. Esta experiencia es la vivencia de un sujeto que desde su sentir, decide compartirla; desde su implicación emocional y deseante da cuenta de lo vivido. No es una representación de los hechos objetivos, sino una configuración subjetiva.
Para que esta transmisión sea garantizada, es imprescindible que haya otro, otro que lee, recién entonces habrá una inscripción de lo vivido en un orden simbólico compartido.
Podemos pensar que en la escritura testimonial hay una ruptura, se quiebra el silencio. El silencio mortífero de lo traumático. Es un intento, una búsqueda de representación de aquello que se presenta: de dar sentido al sinsentido; poner palabras a lo indecible, a lo absurdo de lo inhumano. Observando acontecimientos de la realidad nos cansamos de darle la categoría de “inhumanos” a muchos acontecimientos, sin embargo como Freud nos deja muy claro en “De muerte y de guerra” (1915), lo inhumano es lo más puramente humano, está en la esencia del sujeto.
La realidad fragmentada y caótica de la vivencia traumática se organiza en una búsqueda de coherencia a través de la narración, en el suministro de un orden para ser transmitido. La paradoja del testimonio reside en que la experiencia es siempre singular e intransferible.
Toda historia narrada es también interpretación: un atravesamiento subjetivo del acontecimiento, es pasar de la sensación, del afecto, al registro simbólico de la palabra.
La escritura testimonial busca organizar y cohesionar lo vivido para hacerlo comprensible para otro que no transitó esa experiencia. En este sentido, resulta también una forma de elaboración psíquica: una traducción posible de lo vivido, y al mismo tiempo, un modo de dejarlo documentado, poder representar lo que se presentó como exceso.
La memoria narrada no es un espejo del pasado, se construye en cada momento que es relatado. No se trata sólo de narrar, sino de tomar posición, hablar desde un lugar de protagonista o testigo de un acontecimiento; siempre hay un sujeto allí, que intenta dar cuenta; “dar testimonio”; dar forma a lo vivido, para que otro la comprenda y empaticen. Es un trabajo psíquico de adentrarse en lo interno de lo vivido y traducirlo en algo para ser comprendido.
La enunciación en el presente reactualiza las vivencias del pasado y a su vez se proyecta al futuro, en aquello que perdurará escrito. Es una línea transversal en la historia individual, funciona como un puente entre memoria individual y memoria colectiva, porque permite quedar como archivo en la memoria colectiva. Es un intento de recuperar el “Contrato Narcisista” como lo plantea Piera Aulagnier.
La inscripción del recuerdo en el marco social y su permanencia determinan qué se recuerda, cómo se recuerda y qué se desecha. Es sabido el particular interés de estados dictatoriales de hacer desaparecer aquellos testimonios que contradicen la historia oficial.
La primera operación del poder totalitario es silenciar a los sujetos, quitar su nombre, su historia, su voz, destruir sus archivos; esto produce un quiebre en la continuidad del yo y una fractura en el contrato social.
El nexo entre lo individual y colectivo está relacionado con que el testimonio escrito, abre un espacio a la alteridad, al otro real o imaginario (siempre implica incluir un otro que pueda recuperar el relato en otro marco histórico); está escrito para que “alguien” lo lea. Debe ser comprensible para una mente distinta de la propia, implica desde esta perspectiva un proceso de mentalización, de función reflexiva.
La escritura y la memoria
Como he desarrollado, la palabra escrita es pilar de la transmisión de la memoria. Memoria que siempre tiene que adjetivarse como activa porque es una memoria selectiva que necesita actualizarse. Si no estuviera escrito, el relato verbal podría modificarse con el tiempo. El habla es efímera, se pierde entre otras muchas palabras. La escritura fija lo que el olvido tiende a desdibujar. Es un acto de resistencia contra las fuerzas que provocan el olvido, un intento de reparación y de confrontación con el pasado.
La escritura en muchos momentos no es suficiente para dar representación al horror. El horror se resiste a ser narrado, en muchos momentos excede a la palabra. Los recuerdos, las experiencias traumáticas no se almacenan como narraciones coherentes sino como fragmentos sensoriales y afectivos que inundan el aparato psíquico. La escritura puede ser una herramienta para dar forma a estos fragmentos, otorgar un lugar al sufrimiento, transformar lo sensorial en una historia. Escribir permite procesar el retorno de lo reprimido transformando el pasado en un presente capaz de ser narrado.
Pero no siempre es suficiente, puede quedar un resto inasible que se expresa en síntomas somáticos, actings outs e incluso suicidio como modos de silenciar lo innombrable.
Muchos sobrevivientes de la Shoá, de guerras, del exilio, dejaron su testimonio, Frenkel, Bettelheim, Primo Levi entre otros, dejaron escrita sus experiencias en los campos de concentración, pero no fue suficiente, algo del exceso de la vivencia traumática no logró sentido en sus relatos, en ellos quedó un resto donde la palabra no fue suficiente.
Por eso, la escritura testimonial no tiene que limitarse a describir el dolor, sino que debe ocurrir algo más para que no se convierta en retraumatización, debe haber una resignificación, una integración de la experiencia en una narrativa vital.
Hace varios años fui invitada a un panel en una Institución Psicoanalítica junto a David Galante, sobreviviente de Auschwitz, para debatir sobre la película “La vida es bella”. Galante permaneció muchos años en silencio, sin querer relatar su historia. A partir de los 90, tras la difusión de la lista de Schindler, fundó junto a otros sobrevivientes la Fundación Memoria del holocausto de Argentina y allí comenzó a relatar sus vivencias y la de muchos otros.
Es muy difícil que pueda ser fiel a la emoción que me produjo escucharlo, pero en su memoria espero poder dar testimonio como testigo de su relato:
Contó que absolutamente desnutrido en el campo de concentración vio un camión que llevaba a su hermano a la cámara de gas, su hermano iba a morir y él lo sabía. Corrió con las últimas fuerzas que le quedaban para acercarle un trozo de pan. El mismo relata lo absurdo de la situación, sin embargo necesitaba que lo comiera. Su hermano rechazó el pan y le dijo “guárdalo, y mantente vivo, alguien tiene que poder contar la historia de este horror”.
Lo hizo… escribió su testimonio, publicó un libro que se tituló “Un día más de vida” (2007). En 2013 fue declarado “Personalidad Destacada en Derechos Humanos” por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde expresó “Sálvate y sobrevive para contarle al mundo lo que nos han hecho… sobreviví para traerle el relato… Para traer las voces de los moribundos”.
Diario de sesión
Finalmente querría aportar una herramienta técnica que resulta muy útil en nuestro quehacer terapéutico, el diario de sesión.
El diario de sesión y la escritura testimonial tienen aspectos que los vinculan: ambos son un acto de autoescritura en el cual el sujeto se confronta consigo mismo y con sus experiencias y afectos; ambos permiten que lo vivido se reinscriba en un registro simbólico, generando continuidad, construyendo memoria activa y posibilitando la transformación; ambos promueven la mentalización, fortalecen el insight, permiten organizar y procesar afectos intensos.
El diario de sesión por momentos se transforma en una escritura testimonial, en aquellos momentos en los que el paciente puede poner palabras aquello que no pudo hablar en sesión, aspectos de su vida sobre los cuales tiene dificultad de hablar.
Este recurso se sugiere como un elemento más para trabajar en análisis. Es recomendable en aquellos pacientes que han vivido experiencias traumáticas o que se desbordan por la intensidad de sus emociones, o en los casos en que la periodicidad de las sesiones tendría que tener una frecuencia que por diferentes cuestiones (muchas veces económicas) no se puede sostener. Este recurso funciona como un regulador emocional fuera del ámbito terapéutico.
La propuesta es tener un diario de sesión que permita una continuidad del análisis luego de terminada la sesión. El paciente relata en este cuaderno lo que sintió en sesión (incluyendo la transferencia), todas las ocurrencias que puedan surgir posterior a la sesión, recuerdos, sueños, vivencias. Este material será retomado en la sesión siguiente permitiendo una continuidad del proceso analítico; la clínica comprueba que muchas veces surgen escritos testimoniales de aquello que no puede decirse en el espacio de análisis, con lo cual en numerosas ocasiones el diario de sesión es una oportunidad para un escrito testimonial. Este testimonio no necesita ser verosímil en términos literarios, sino verdadero en términos de experiencia; la identidad y el testimonio se construyen a partir de fragmentos de memoria.
Parafraseando a Primo Levi, lo que importa no es tanto que se crea en cada detalle del relato, sino que quede constancia de lo que sucedió.