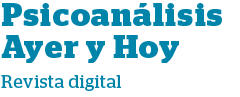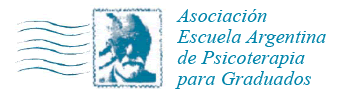Dzibilchaltún es el nombre de un lindísimo santuario maya a unos cuantos kilómetros de la ciudad de Mérida, capital del estado de Yucatán en el sureste mexicano. Un marcador de solsticios, un cenote de agua cristalina donde alegres pececillos que gustan de morder las inmundicias de los humanos pies cuando se sumergen en sus aguas transparentes donde crecen algunos nenúfares frecuentados por bandas de mosquitos a los que pronto debe aclimatarse el visitante.
Dzib significa escribir, il es el locativo, donde, Chal refiere a un sitio plano y Tún es piedra en la antigua lengua de los mayas. Escribir En donde la piedra escrita es entonces el significado de esta palabra. El nombre, sin embargo, es una tautológica y muy posterior referencia al desarrollo del sitio, cuyos orígenes se encuentran en el siglo VII b.C. Dzibilchaltún debió de ser el apelativo atribuido por algún arqueólogo mayista.
La escritura toda tiene su origen en el rasguño de los materiales que la contienen, desde las cuñas, cinceles, punzones y buriles, hasta las sofisticadas plumas de ave que humedecidas en tintas procuran un trazo continuo y claro.
Aunque el obispo Diego de Landa intentó descifrarlo en el Siglo XVI , no fue sino hasta bien entrado el XX cuando Yuri Knorosov primero y luego Eric Thompson, Tatiana Proskuriakof, Linda Schelle y otros pudieron finalmente interpretar algunos elementos de la escritura cuyo código había sido declarado por el berlinés, egiptólogo primero y mayista luego, Paul Schellhas, como un código imposible de romper.
Schellhas había logrado encontrar en algunas estelas referencia a varias deidades mayas como Cimi o Kimi, dios A o de la muerte, Chak, de la lluvia es el dios B, otras deidades son Kawil, Kú, el dios K, Ix Chel, la poderosa diosa O, Ek Chuah o dios M, del comercio, el cacao.
Nos interesa aquí, particularmente Itzamná, el creador, el viejo, es el dios D, que es también de la escritura, el instruido, el sabio desdentado, también caracterizado como Ah Dzib, el que escribe. Schelhas llegó hasta allí pero no pudo descifrar más del código maya.
La escritura es un patrimonio antiguo, propio de los instruidos y expresa hechos significantes, no se puede desperdiciar en otra cosa que no sea el de marcar eventos, fechas importantes, logros mayores, reinados, alianzas y dominaciones, gestas…
Estas condiciones particulares de la escritura nos remiten al trabajo sobre el origen de la tragedia en la obra de Federico Nietzsche; allí el filósofo convida la idea de que en un principio había solo poieïn, hacer (uno de los verbos griegos más antiguos). Poieïn significa simplemente hacer entonces, y hubo un tiempo en que todo hacer era poieïn o poiesis que es la creación o la producción. Es a partir de la interpretación de Platón en El banquete, lo que lleva a las cosas del no ser al ser. Poieïn es nombrar, pero también separar por la palabra la esencia de la cosa.
Cuando la poiesis derrapa, aprende a nombrar, juega entonces y toma contextualidad. Deja la cosa, dejamos de ser los objetos inexistentes porque innombrados, para hacer literatura, proliferamos en el recurso de la palabra.
Así, al tratar instrumentalmente la palabra, la ab-usamos; y ese abuso es una mentira porque deja de ser la cosa-en sí. La trasladamos a otros imaginarios que le otorgan sentido subjetivo. Estos en ocasiones tienen la condición de logros metamórficos que de algún modo (nacimiento del estilo) transforman la cosa y ya no solo su sentido.
Pero transformada, dice el maestro Federico, esa mentira es Mito, cuento, lo contado, y sirve también para alcanzar al sujeto referido y entonces el viaje de la tragedia es el viaje a la poesía desde la mentira a través del abuso de la letra multiplicada, la literatura; esa que nos lleva por la tragedia, el canto, a través de caminos que hacen vibrar, para conducirnos hacia la verdad, la cosa en sí.
En la lengua maya, no alfabética, las sílabas, generalmente muy cortas, se pueden interpretar de manera distinta; así, k’an, kaan, ka’an, káan, significan cosas distintas: cielo, serpiente, hamaca, mar. De esta suerte, el escriba, el tlacuilo, o los Dzíb mako’ob, esos que rasguñan la piel del ciervo, la arcilla o la piedra, podrán escribir con la imagen-sílaba que su imaginario les procure y que en sus conjeturas represente mejor la palabra compuesta de dos o más sílabas, todo producto de esta opción en una selección de referentes. Así, por ejemplo la palabra Ixcansiho puede escribirse como ixi/la cara, ka’an/cielo si/ numeral cinco y ho/montículo/cerro, el lugar de los cinco cerros o como cara del infinito, donde el ka’an de la palabra refiere al cielo (infinito).
La frustración de Schellhas trasciende el localismo maya para convertirse en un asunto de interés de las potencias norteamericana y soviética durante la guerra fría y particularmente entre 1950 y 1970.
Mientras Yuri Knorosov, decidía desde su universidad en Kiev, Ucrania, romper el código maya, Eric Thompson buscaba el mismo resultado en Cambridge; ambos eran azuzados por sus gobiernos y las potencias aliadas de cada cual, en torno a esta carrera por encontrar el código de interpretación de la lengua maya, un bien, por cierto, preciadísimo en tiempos de conflicto. Usar ese código era ponerse por encima del “otro” en materia logística y específicamente táctica; era estar un paso adelante.
Fue Knorosov el vencedor, y así lo reconocieron todos en su tiempo, incluso los americanos que habían apoyado las investigaciones de Thompson. Y es que los estudios comparativos y la metodología del materialismo histórico resultaron preponderantes en los resultados de las investigaciones. La intuición de la interpretación silábica de la escritura le vino al joven Knorosov por el hecho de haber estudiado longitudinalmente lenguajes y escrituras en diversas partes del mundo, particularmente los pictogramas chinos, los jeroglíficos egipcios y otros.
Unas cuantas hipótesis de trabajo, algunas pruebas basadas en estudios anteriores y eureka.
Tatiana Proskuriakov, de la universidad de Tulane, que había emigrado con su padre poco antes de la guerra, apoyada por Michael Coe, otro mayista excepcional, tradujo y llevó aún más lejos los trabajos de Knorosov que sólo por cierto conoció la región maya en sus años postreros.
Más tarde, Linda Schelle de la universidad de Texas en Austin, llevó a cabo descubrimientos significativos vinculados a los textos mayas. Todos marcadores de efemérides, todos referidos a grandezas y logros. Todos puntuales y concretados en sus moradas rígidas.
En estos ejercicios, la contextualidad expresiva no está dada sólo en las opciones de los escribas como se podría pensar, sino también y sobre todo en la lectura de esos textos y en su referencialidad. Desprender los textos de la materia grabada, rasguñada en la materia y hacerlos oralidad es una forma de expresión y refiere otro viaje de la literatura.
De alguna manera estas son libertades y liberaciones también de la palabra, son esfuerzos para viajar hacia el poieïn, a la palabra/cosa hierática plasmada en la esencia de las cosas y origen de la referencias.
La poesía de los pueblos originarios es literatura y expresión desde luego, pero en las culturas en que encontramos escritura, esa oralidad se enriquece de la prevalencia en los referentes, de su sustancia durable.
La expresividad de la palabra y la creatividad asociada a ella, cobran riqueza de la materia-memoria porque como decía Margaret Mead, la cultura es aquello que queda cuando hemos comenzado a olvidar.
Artaud en 1936 pidió permiso a las autoridades educativas en México para hacer un estudio acerca de los orígenes del teatro y para esto viajó a la Sierra Tarahumara en el norte del país, en las barrancas del cobre.
El poeta surrealista escuchó allí seguramente las palabras viejas de los kórima (referentes de autoridad) que marcan las ceremonias de jícuri (peyote) y las usan atribuyéndoles poderes sobre la naturaleza, haciendo uso de todos sus conocimientos ancestrales para que los elementos obedezcan, las estrellas puntuales, aparezcan, el fuego animoso crezca, la rosa de los vientos se someta a la palabra que acaricia armónica la bóveda celeste en la noche ante las estrellas. Crótalos de crisálidas secas en el piso al ritmo de tambores inflados por el sol del día y calentados en la noche por el fuego y las percusiones suaves y vibrantes por el pequeño anillo de cobre al centro del círculo sagrado ligado por un hilo a los extremos del armazón tensado por la piel del venado y el canto del Tutúguri o rito del sol negro… Eso v(iv)io Antonin, el poeta surrealista que dicen que enloqueció luego de la experiencia, y que sin embargo alcanzó la necesaria cordura para expresar lo sentido. Así, es Artaud, desde otra temporalidad, quien completa el ciclo de la letra, es él quien la escribe y que en un rincón de sentido la hace prevalecer.