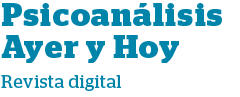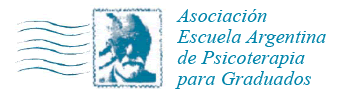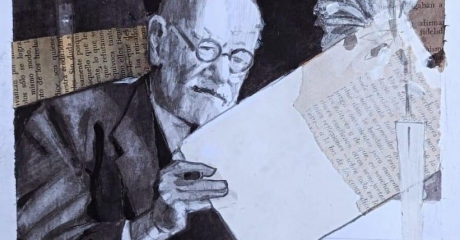Introducción
El siglo XXI significa un cambio rotundo en el modo de relacionarse y comunicarse entre los sujetos. Las nuevas modalidades de comunicación, la velocidad en el flujo de datos se acompaña de un verdadero cambio en las esferas política, social y económica. En este nuevo ecosistema cultural, las relaciones intersubjetivas vienen sufriendo un cambio drástico. Dado que se plantea que el psiquismo es una estructura abierta a los fenómenos culturales, nos encontraremos con subjetividades novedosas, así como nuevas presentaciones en los modos de padecer, que plantean al psicoanálisis desafíos nunca antes vistos. Teniendo presente que esta teoría y práctica nació en plena modernidad, se interroga si, en este contexto social, y en las presentaciones actuales del sufrimiento humano aún tiene algo para decir y, más aún, es capaz de operar para alojar al sujeto y a su padecimiento.
En este trabajo, a partir del problema del psicoanálisis en el siglo XXI, se revisarán tres puntos: primero, las características políticas y sociales del período que llamaremos postmoderno (en muchos casos incluso lo definiremos como post postmoderno) y sus rasgos tecnológicos; segundo, se ubicará al sujeto en este campo, a saber, el sujeto de este tiempo, o sujeto postmoderno y tercero, ante esta situación, se plantearán los desafíos que el psicoanálisis enfrenta ante los grandes cambios culturales.
En el primer punto se pondrá énfasis en el desarrollo tecnológico, y los cambios en la concepción del tiempo y el espacio en el postmodernismo. Luego, a partir de estos cambios, cómo estos influyen en la relación entre los sujetos, para después investigar las nuevas relaciones intersubjetivas, y el impacto que esto tiene en el padecer de los sujetos de este tiempo.
Luego, se revisarán los aspectos del psicoanálisis (teóricos y prácticos) que puedan adaptarse a la época actual, para que esta práctica pueda operar eficazmente sobre el sujeto del siglo XXI; además, rescatar aquellos conceptos que siguen siendo necesarios sostener como conceptos fundamentales, siendo elementos fundacionales de la teoría y la práctica.
Esto es relevante, como ha sido dicho más arriba, porque los cambios socioculturales operan sobre las subjetividades; por lo tanto, el sujeto actual no es el sujeto de principios del siglo XX. Grandes cambios han ocurrido desde la fundación del psicoanálisis. La relevancia está directamente relacionada con que los psicoanalistas puedan llevar adelante su práctica en sujetos habitantes de una era de cambios rápidos, y en la cual existen presentaciones clínicas diferentes a las que el psicoanálisis estudió cómo
las habituales en su tiempo. Se postula entonces que lo sociocultural impacta en las formas de presentación de la patología. De ahí, lo relevante de incluir los estudios sociales de la época en el psicoanálisis.
Tiempos postmodernos (o post post)
Luego de la segunda guerra mundial, el paradigma e ideario cultural dejó de ser el de un avance hacia un futuro de desarrollo de los pueblos. Los horrores de la guerra y sobre todo los crímenes sobre poblaciones civiles inundaron de incertidumbre al planeta. La carrera armamentística y el desarrollo nuclear hackearon la misma supervivencia del mundo. El ser humano quedó devaluado, reducido en medio de escaladas de violencia inéditas. Esto se profundiza a partir de la década del 70 y 80, con la caída de los estados de bienestar europeos y el ascenso del neoliberalismo, principalmente en Reino Unido y Estados Unidos de América. El sujeto se convierte en sujeto de mercado. Se van erosionando derechos en nombre de un nuevo capitalismo: el financiero. Zygmunt Bauman se refiere a esta nueva economía como líquida, en contraposición al modelo fabril de preguerras. En el postmodernismo el capital circula a mayor velocidad y en espacios no físicos. Dicho esto, se altera la concepción del tiempo y el espacio. Esto se hará más evidente a partir de una segunda etapa del postmodernismo, que llamaré post postmodernismo, y que se inaugura con la llegada de Internet. Estas tecnologías fueron desarrolladas a partir de la carrera armamentística posterior a la segunda guerra mundial, y se transformaron en herramientas que convirtieron a los flujos de capital e información, y especialmente el modo que los sujetos en relación a su cultura. Como dije anteriormente, dos elementos se transformaron de manera total: el tiempo y el espacio. A tal punto esto fue así, que desaparecieron las distancias, pero sin afectar las cercanías, más bien manteniendo un espacio entre las personas, virtual, pero distancia subjetiva al fin. En cuanto al espacio, se volvió posible manejar información en espacios minúsculos, y acceder a ella con un click, infinita en términos potenciales. La extensión de la red significó, para muchos, una democratización del conocimiento, con acceso ilimitado a información. Esto impactó con fuerza en la autoridad del conocimiento, simplificando el estatuto del saber. Fueron cayendo grandes relatos y referentes de campos de conocimiento, homogeneizando todo discurso que provenga de Internet. Así, la información desplazó al saber y la perentoriedad a la construcción y el trabajo. Todo se volvió masivo, imperecedero y vertiginoso. La Red dejó poco tiempo para detenerse, los seres humanos se comenzaron a mover a velocidad prácticamente de acción y reacción, pues, sin este ritmo, era imposible seguir los flujos globales informáticos. Progresivamente, las actividades de reflexión, corte y recogimiento quedaron fuera de la moda, del discurso ahora dominante. Este discurso convertía a los sujetos en amos de su propio destino, capaces de desarrollarse en cualquier dirección, de una supuesta libertad total. Retomaremos esto más adelante.
El sujeto postmoderno
Planteamos que el psiquismo es un sistema abierto a la cultura, al punto de que el psicoanálisis no es el estudio de la psiquis, sino de ésta abierta, en fin, de un sujeto en su tiempo y en su cultura. Cabe señalar la reflexión de Jean- Luc Nancy (2013: 36) acerca del inconsciente: “El problema del inconsciente nunca es otro que el de lo colectivo”. Entonces, es necesario hacer una pausa y detenernos en el sujeto de nuestro tiempo. Como ya fue dicho, el (post) postmodernismo es un ecosistema cultural en el cual el tiempo y el espacio sufrieron modificaciones tales que cambió la relación de los sujetos entre sí como nunca antes. La explosión comunicacional ha transformado a las personas y las ha subido a bordo de una velocidad de acumulación e intercambio de datos excesivos. Los encuentros a través de las redes se volvieron la norma, en detrimento de la cercanía real. Luciano Concheiro (2016) afirma que la cercanía, no es igual que la falta de distancia. Lo virtual, como forma de comunicación privilegiada, concluye en un empobrecimiento simbólico (con estas nuevas variables el lenguaje mismo se trastorna), además de la pérdida de los ritos de los encuentros reales. Personas quietas, pero paradójicamente aceleradas. Miles de estímulos veloces, sin tiempo para procesarlos. Una comunicación múltiple y una búsqueda de novedades constante, las cuales, están siempre ofertada. Todo esto en medio de un sistema de vigilancia, porque la habitación en las redes implica ceder la propia privacidad, y curiosamente, el sujeto postmoderno se entusiasma ante la posibilidad de exponerse y obtener un retorno por parte de la población de la red. Esta vuelta es la que, en tiempos de desanudamiento del sujeto con el semejante, devuelve aquello que se supone que es la humanidad: comentarios en sus publicaciones, likes en sus fotos. Sin embargo, esta fugaz atención que recibe, a veces anónima, no hace más que ubicarlo en lugar de objeto ofertado. Entonces, las personas pasan de un lazo con los otros a ser objetos de consumo. Es decir que, no solamente consumen como modo de descarga libidinal, sino también se ofrecen para ser consumidos. Todo este movimiento a los ojos de sistemas anónimos de vigilancia.
La masividad, las posibilidades infinitas de consumo, la exposición en un espacio sin límites y, sobre todo, las relaciones entre “habitantes de la red” sin ninguna consecuencia, dan al usuario una sensación de infinitud y un mar de posibilidades, en una paradójica soledad: la soledad de aquél que obtiene algún tipo de placer operando sobre sí mismo, en un movimiento compulsivo, de búsqueda, desgaste, y vuelta a empezar. Es el fenómeno de la compulsión, el que se vuelve la norma, mientras que el lazo con objetos de amor se evapora. Los lazos sociales propios del modernismo, amparados, o propiciado por grandes instituciones, rectoras y símbolos de los colectivos socioculturales, fueron cayendo en los últimos cincuenta años. El humano post postmoderno es un sujeto menos sujeto a otros, más solitario y, curiosamente, más ansioso por formar parte de otros espacios que por sus características no podemos igualarlos a las sociedades que antes las personas habitaban. La dificultad del encuentro con el otro modificó las prácticas de satisfacción del ser humano, produciéndose un fenómeno de autoerotización de la vida sexual. El sujeto posmoderno prefiere el placer de órgano pues previene de la renuncia del encuentro con el otro, de la ambivalencia que porta el amor para constituirse como tal. La construcción de una sexualidad mediada por el lenguaje y de lazos con objetos de amor requieren de un trabajo, fundamentalmente de renuncia. La postmodernidad reniega de la castración y ofrece un goce sin límites. Podemos ir más allá: el goce es imperativo en tiempos actuales. Un relanzamiento directo, sin mediación a la búsqueda de un placer parcial, de órgano. La conducta se cierra en sí misma, y no puede encontrar regulación desde fuera, sino desde el propio cuerpo. Esta modalidad de satisfacción libidinal, que se observa en la repetición y las conductas compulsivas no tienen un corte sino hasta su agotamiento. Y esta es otra de las características del sujeto: la desenergización. Los sujetos del siglo XXI son depresivos de un modo novedoso: al perder sus lazos y quedar descolgados de estructuras que podemos llamar normatizantes, pero también nucleantes, se pierde en un espacio virtual infinito de descargas continuas que, llegado un momento, dejan poco de su vitalidad. También en medio de esta búsqueda frenética de aprobación, los habitantes de nuestro siglo comienzan a sentir ansiedades por el reconocimiento, el cual siempre es fugaz y relanza en instantes a continuar en esta lógica. Así, esta compulsión es acompañada de expectativas ansiosas, pensamiento acelerado y diluido en el multitasking.
La cultura ha puesto al cuerpo como lugar de goce, es decir, no regulado por un yo, sino por ciertas normas que lo han desubjetivado. Volviendo a lo anterior, la norma social en estos tiempos son las del goce total, en cuanto a absoluto, sin cortes, y especialmente, privado. La oferta es el goce automático y sin otros, y más aún, que el mismo sujeto pueda ser goce de otros, objeto de intercambios. En tanto que el goce es la norma, perder la posibilidad de esto es quedar en los márgenes de este espacio. Aquí es donde se evidencia la brutal ansiedad por no perder esa membresía, sumado al agotamiento. Formas mudas de presentación de los sujetos. Éstos son aquellos con quienes los analistas más frecuentemente nos encontramos en las consultas.
El psicoanálisis en el postmodernismo
Planteado lo anterior, debemos preguntar por el psicoanálisis hoy. Partiendo de la base de que es una disciplina nacida en plena modernidad, bajo sus ideales y desde el padecimiento de ese tiempo. Después de desplegar tiempo y sujeto actual, es fundamental, qué de esta disciplina persiste y cómo puede operar en la subjetividad postmoderna. Primero, se afirmará que el sujeto, como tal, sigue siendo un sujeto dividido. El psiquismo conserva su cualidad y sus características fundamentales: la de ser fundamentalmente inconsciente, con éste funcionando bajo las leyes de la condensación y el desplazamiento (metáfora y metonimia) y sosteniendo el concepto de pulsión. Por esto mismo también resaltaremos la importancia de la psiquis como una estructura abierta, como un fenómeno cultural, y es aquí que diferenciaremos la psiquis, como concepto fundamental del psicoanálisis, y la subjetividad. Sobre ésta haremos hincapié. Las subjetividades fluidas, caídas de estructuras legalizantes, se presentan a la consulta más como Neurosis actuales, tomando uno de los primeros conceptos de Freud, que como Neurosis de transferencia. La clínica es con un sujeto desanudado, agobiado por el exceso de información, con pobreza en sus lazos sociales y laborales. También formando parte de un colectivo universal en donde el imperativo de gozar es el factor identitario. Caído de ese sistema, el ser es un marginal. Las consultas por ansiedades desbordantes y depresiones anérgicas se multiplican en los dispositivos, especialmente en los ambulatorios, junto con compulsiones y consumos desgastantes. En esta realidad, no podemos ubicarnos en el lugar clásico que promueve la práctica. Por el contrario, hay que construir, en primer lugar, un lugar de alojamiento, en el cual el consultante recupere un tiempo para hablar y un espacio que ocupar. Entonces, como primera tarea, los analistas tenemos que poner un corte a la experiencia temporo espacial que las personas habitan a diario.
Giorgio Agamben apuntó con razón que “cada cultura es ante todo una determinada experiencia del tiempo y no es posible una nueva cultura sin una modificación de esa experiencia. Por lo tanto, la tarea original de una auténtica revolución ya no es simplemente “cambiar al mundo”, sino también y sobre todo “cambiar el tiempo” (Concheiro, 2016: 108). 1
“Lo primordial es hacer surgir una temporalidad que disloque la aceleración: lograr experimentar instante, ese momento de pura presencia en el que los minutos dejan de transcurrir, en el que la velocidad es algo imposible” (Concheiro, 2016: 147)
Conclusiones
El aporte del psicoanalista en el siglo actual es invalorable, porque es capaz de ser una práctica contracultural ofreciendo al sujeto del postmodernismo un espacio diferente, en medio de la virtualidad, y un tiempo transformador fuera de la experiencia frenética de las demandas de una cultura arrolladora para el psiquismo. Esa es la construcción necesariamente a armar en el tratamiento de cualquier sujeto de esta época.
El sujeto es una persona aislada, ansiosa y deslibinizada. Encontrar un dispositivo como el analítico puede ser una manera de reconectar con otro tiempo, el del inconsciente. Tiempo que promueve su emergencia, a través de sus formaciones. Es un lugar donde poder escucharlo, por lo tanto, poder escucharse, con una presencia que es novedosa en tanto que, en principio funciona como semejante, pero a medida que el análisis progresa, funcionará como objeto causa de deseo. Los analistas, desde y en transferencia (fundamento difícil de construir por la propia tensión de este tiempo) proponen un otro que escucha, y no sólo un ojo anónimo que ve. Si hay otro que escucha puede, en primer lugar, desacelerar las relaciones. En segundo lugar, no aparece el afuera como amenazante; es posible construir lazos libidinales. Y para concluir, el psicoanálisis actual requiere, como ya ha sido dicho, operar sobre los mecanismos de repetición, interviniendo sobre las pulsiones destructivas. Así, el trabajo analítico tendrá funciones de corte, en una psiquis en un contexto donde la repetición prevalece, con su mudez característica. El tiempo del lenguaje sólo puede desplegarse partiendo de la base de que primero hay que intervenir sobre la repetición, fenómeno clínico que deja al descubierto a la pulsión, descargando sin atravesar por la lógica del lenguaje, sin espacio abierto entre la necesidad y la descarga.